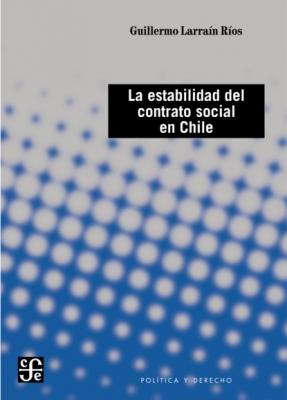ТОП просматриваемых книг сайта:
La estabilidad del contrato social en Chile. Guillermo Larraín
Читать онлайн.Название La estabilidad del contrato social en Chile
Год выпуска 0
isbn 9789562892339
Автор произведения Guillermo Larraín
Жанр Социология
Издательство Bookwire
Desde el punto de vista económico, el énfasis que planteamos en el criterio de justicia nos plantea un dilema, pues veremos que en varias dimensiones el ideal de justicia puede entrar en contradicción con el de eficiencia. De hecho, esta tensión no puede no ser considerada al momento de analizar el problema institucional en Chile. ¿No habremos buscado en exceso metas de eficiencia (por lo demás, con un grado cuestionable de éxito), en desmedro del ideal de justicia?
Este libro tiene como objetivo esclarecer esta discusión. Pretendemos contribuir a dar al contrato social chileno un grado superior de legitimidad. Nuestro enfoque no será tanto desde la perspectiva de los principios filosóficos que subyacen a toda Constitución, sino desde la perspectiva del funcionamiento real de la economía. Nos interesa que la economía funcione mejor, para que el contrato social también lo haga.
Primera Parte
La paradójica crisis del contrato social en Chile
Capítulo I
La economía y la sociedad del Chile democrático
No podría estar más orgulloso del increíble progreso que hicimos juntos durante mi presidencia. (…) pero si corriera hoy, no correría la misma carrera ni tendría la misma plataforma que en 2008. El mundo es diferente.
Barack Obama, abril del 2020
Cualquier construcción de calidad, en particular si se trata de la construcción de una nueva institucionalidad, debe partir por un buen estudio del terreno en el cual se instalará la edificación. Es necesario ser precisos. En Chile hay cosas que están mal, pero muchas otras están bien. Es necesario identificarlas para que la nueva estructura fortalezca lo bueno y corrija lo malo.
Pinto Santa Cruz (1958) hizo famosa la teoría de que, entonces, el sistema político era más desarrollado que el económico. Las demandas distributivas que surgían de aquel no podían ser satisfechas por la economía y ello generaba presiones que lesionaban el crecimiento. Larraín (2005) plantea que la dictadura tuvo el efecto inverso: desarrolló el sistema económico por sobre el político. Esto fue ratificado en Atria et al. (2013), quien señala que, al analizar la política, la sociedad y la economía, el orden de gravedad de los problemas era precisamente ese.
La política desgraciadamente ya explotó: la aprobación presidencial llegó a mínimos históricos del 6% en enero del 2020, el prestigio de las instituciones democráticas continúa su descenso y el proceso constituyente comenzó con un rotundo éxito del Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, precisamente porque el sistema político no fue capaz de reformarse oportunamente.
Esta explosión de la política ha tenido otro efecto: ha consolidado una mayor autonomía de “lo social”, lo que era impensable en la época de Pinto. En su libro casi no hay sociedad: todo era político. Tal como discutimos en este libro, estas tres esferas son cada vez más autónomas pero interactúan y se afectan mutuamente. Un buen sistema institucional debe reconocer esa autonomía e interacción. Chile debe avanzar hacia un sistema que reconozca este fenómeno de simultanea autonomía y dependencia entre economía, política y sociedad.
El desempeño económico de Chile ha sido destacable no solo respecto del resto del mundo, sino también respecto de su propia historia. Sin embargo, ello ha ocurrido en una etapa en que la sociedad ha desarrollado patologías preocupantes. Entre ambos fenómenos hay una relación de causalidad. La lógica económica indica que la satisfacción de necesidades se realiza mediante un pago, y quien no paga queda marginado del consumo. Se promueve la competencia por sobre la cooperación, el individualismo por sobre la acción colectiva. En el mercado cada persona puede expresar sus preferencias y opiniones en función de su capacidad de generar ingresos más que por el hecho de ser ciudadano. Cuando esta lógica se universaliza, los individuos y la sociedad se atrofian. Esto es lo que ha pasado en Chile.
A los sectores de izquierda hay que recordarles que esta constatación no significa que haya que tirar la economía por la ventana. La satisfacción de necesidades materiales es ineludible para llevar una vida personal y comunitaria exitosa. Y la capacidad de la economía chilena de generar más bienes y servicios ha crecido de manera sustancial. Mantener tal capacidad de crecer es medular para el desarrollo de Chile.
La derecha, por su parte, debe entender que para que la economía sea sustentable se requiere una sociedad sana. El estándar de “sanidad” no la define un grupo de iluminados, sino los propios ciudadanos. Usualmente ello conlleva la aplicación de criterios de distribución de bienes y servicios públicos distintos al que espontáneamente busca la economía. Por lo tanto, dichos criterios, en general, distorsionan el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, mientras se genere valor social, en ese mundo plagado de distorsiones, el resultado termina por ser positivo.
La fortaleza de la economía: Chile en perspectiva
Desde el punto de vista del crecimiento de la economía, de la disponibilidad de bienes y servicios, en los últimos 30 años Chile ha tenido un desempeño sobresaliente en comparación con el resto del mundo. Aun cuando es imperfecta, la variable que mejor capta esto es el nivel del ingreso per cápita.1
Utilizaremos como fuente de información la enorme base de datos recolectada durante toda su vida por el economista británico Angus Maddison. Esta contiene las mejores estimaciones de ingreso per cápita para todos los países del mundo con series que en algunos casos comienzan con observaciones puntuales en 1300, que es el caso del norte de Italia. En el caso de Chile, la serie comienza en 1870.
Los gráficos que siguen muestran el ingreso per cápita de Chile como porcentaje del ingreso de una serie de otros países. Es decir, graficamos la siguiente variable:
Supongamos que el país “j” es Francia. Como se ve en el gráfico 1, salvo los períodos de guerra, este cociente ha estado bajo 1. Esto quiere decir que en períodos de paz, Chile es más pobre que Francia. Cuando el indicador está por arriba de 1, como ha sido el caso en el siglo XIX y comienzos del siglo XX respecto de Portugal, eso indica que Chile era más rico que ese país.
Los países con los cuales haremos la comparación (la lista de países “j”) son:
•América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay.
•Europa “latina”: Francia, España, Portugal e Italia.
•Europa del norte: Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Suiza.
•Anglosajones: Reino Unido, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelandia.
•Asia: Japón, Corea del Sur y Taiwán.
El primer gráfico muestra la situación del PIB de Chile en relación con un grupo diverso de países. Este gráfico nos permite identificar cuatro fases del desarrollo relativo de Chile desde 1870 hasta nuestros días y que, con matices propios de cada experiencia, son fases que se replican en casi todos los países de referencia. Los períodos de las dos guerras mundiales alteran las posiciones relativas de cada país. No haremos un análisis específico de cada caso porque lo que nos interesa son las tendencias económicas en tiempos de paz.
Las cuatro fases son las siguientes:
1.1870-1930, “estabilidad relativa”. Durante el siglo XIX, Chile tenía niveles de ingreso superiores a España y dicho diferencial fue ampliándose a favor de Chile hasta 1900, aproximadamente; luego se redujo. Con Francia, el diferencial fue estable a favor de Francia. Estados Unidos y Nueva Zelandia han tenido persistentemente un ingreso superior al chileno. Con cierta volatilidad, en este período hubo una cierta “estabilidad relativa” en el ranking de ingreso de los países.
2.1930-1975, “decadencia”. Todos estos países empezaron a crecer más