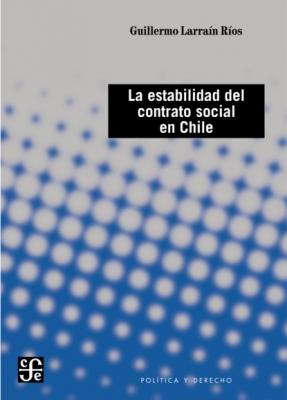ТОП просматриваемых книг сайта:
La estabilidad del contrato social en Chile. Guillermo Larraín
Читать онлайн.Название La estabilidad del contrato social en Chile
Год выпуска 0
isbn 9789562892339
Автор произведения Guillermo Larraín
Жанр Социология
Издательство Bookwire
En abstracto, era un plan razonable, pero sin relación con la situación económica y la historia chilena. Me pareció un error que el gobierno no diera luz alguna de a qué tipo de cosas aspiraba, al menos en lo más estructural. Ello podía retroalimentar un proceso de desaceleración económica que ya era preocupante y afectar la propia discusión constitucional. Un debate apasionado y sin una consideración serena de contenidos y sus consecuencias podía tener repercusiones económicas de gran magnitud.
La razón es lo que los economistas denominamos la “incertidumbre de Knight”. El punto es simple: una economía funciona bien cuando los agentes económicos pueden asignar probabilidades de ocurrencia a los distintos eventos. Desde una perspectiva institucional, ello requiere de la existencia de reglas del juego más o menos claras. No es que no se puedan hacer reformas importantes. Lo que hay que tener claro al gobernar es que mientras más fundamental es la reforma y menos credibilidad tiene el proceso, mayor es el impacto negativo sobre la economía.
Discutir sobre la Constitución enfatizando el “cómo”, pero sin referirse al “qué”, equivale a poner una sombra de duda sobre las reglas del juego en el cual se toman decisiones de largo plazo. Hay al menos dos decisiones cruciales para el día a día del funcionamiento de la economía y que dependen de esas señales: la inversión y el empleo. La economía no funciona adecuadamente cuando hay incertidumbre en variables tan claves.
Si se detonaba una discusión constitucional mayor en condiciones de bajo crecimiento y alza en el desempleo, podía afectar negativamente la discusión constitucional misma. Era imprescindible comenzar a pensar y hablar de los contenidos de la Constitución.
Entre noviembre y diciembre de 2015, luego de largas conversaciones con muchas personas, tuve un primer índice del libro. Ello ayudó a preparar, en conjunto con Daniel Hojman, una serie de debates sobre aspectos económicos de la Constitución en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esos debates los llamamos “Viernes Constitucionales”, y atrajeron a académicos de muy alto nivel. Entre los temas que analizamos estuvo el rol de las instituciones para el desarrollo, responsabilidad fiscal, autonomía de los reguladores, recursos naturales y desarrollo sustentable, derecho y función social de la propiedad, derechos sociales y derecho de huelgas, negociación colectiva y futuro del trabajo.
Con el fin del proceso constituyente y la cercanía de las elecciones presidenciales, la presión por una nueva Constitución mermó… y gradualmente el horizonte de planificación del libro se extendió. Lo que iba a terminar en 2016, se extendió a 2019.
Fue una suerte por tres razones fundamentales. Primero, porque permitió discutir y madurar mejor los temas. Segundo, el paso del tiempo ha mostrado que lo que vivíamos en Chile en 2015 era un fenómeno más generalizado. Desde entonces, el populismo dejó de ser latinoamericano y se instaló con fuerza en Estados Unidos, Italia, Polonia y Hungría. La deslegitimación de las instituciones democráticas es un fenómeno que se discute en Francia. Varios países hablan de crisis constitucional, incluyendo al decano de las Constituciones, el Reino Unido. Japón ha anunciado reformas porque se acabó un ciclo: sería el fin de la Constitución de la posguerra, diseñada nada menos que por Estados Unidos. La globalización del comercio y las finanzas, las migraciones y el acelerado cambio tecnológico han tensionado las instituciones a nivel global. Parecieran no dar abasto. Tercero, como discutiremos más adelante, el estallido social de finales de 2019 mostró que el grado de deterioro institucional era más grave de lo previsto. Por lo tanto, el tipo de argumentos y de propuestas que se discuten en este libro eran eventualmente más necesarios.
Esto tuvo dos consecuencias. Una es que el libro creció bastante. Hemos hecho un esfuerzo por acortarlo, pero me temo que ha sido infructuoso. La otra es que fue necesario “desconstitucionalizar” el libro, es decir, hablar en términos más generales de instituciones. El lector verá que a veces se habla en general del problema institucional y a veces se entra al problema particular de la Constitución.
Este es un libro de economía política. No es un libro de derecho constitucional ni pretende debatir la estructura de la Constitución y las instituciones formales desde la óptica del derecho. Respeto demasiado la ciencia jurídica (y tengo demasiados amigos excelentes abogados constitucionalistas) como para (atreverme a) intentar aquello.
En la formación de los economistas hay dos grandes vacíos. El primero es que, en lo fundamental, las instituciones son transparentes. Los cursos de teoría económica pasan a través de las instituciones formales sin detenerse en el rol que juegan para el desempeño de los mercados. Hay que llegar a cursos avanzados para darse cuenta de que detrás de casi todos los mercados, hay instituciones que hay que diseñar. El segundo vacío, es que no existe en la formación de los economistas la política y el poder. Enseñamos economía como si fuera una ciencia inmanente y les restamos influencia a las instituciones informales, que son cruciales a la hora de entender por qué pasan algunas cosas y otras no. Tercero, sabemos muy poca historia. Esto nos resta capacidad de contextualizar el momento actual con hechos ya
ocurridos.
Estos vacíos se están agrandando, porque en todas partes la formación de los economistas se hace más y más cuantitativa, o al menos estadística. Estamos obnubilados por los avances innegables de la econometría y la disponibilidad gigantesca de información a nivel global. Pero el resultado indeseado es que ya no discutimos ideas, sino tests y evidencia empírica. Un debate teórico, desde la estratósfera, sin mirar los números, es indeseable. Pero mirar solo números sin preguntarnos por las razones de fondo que los guían, es igualmente indeseable.
La discusión sobre instituciones parece entonces necesaria en Chile y el resto del mundo. Intentaremos entender mejor cómo las instituciones en general y la Constitución en particular afectan el desempeño económico y haremos un argumento respecto de cómo el marco institucional puede convertirse en un freno al proceso de desarrollo. Analizaremos dos derechos que son cruciales en cualquier Constitución: 1) los derechos sociales, tratando de identificar condiciones mediante las cuales entidades privadas pueden proveerlos y 2) el derecho de propiedad y su relación con la naturaleza económica de los bienes, en particular con los recursos naturales y el medioambiente. Haremos un esfuerzo por identificar principios y dilemas relevantes para la discusión constitucional. Finalmente, haremos tres propuestas que fortalecen la democracia y, como consecuencia, permiten un mejor desarrollo económico.
El libro está pensado desde Chile. El año 2005, siendo superintendente de Pensiones de Chile, fuimos invitados a Rusia a conversar con el gobierno sobre la reforma a las pensiones. Por alguna razón, fui invitado a un programa de televisión en vivo (…obviamente no tengo idea de ruso, por lo que tenía una traductora al lado), a debatir sobre pensiones con el entonces ministro del Trabajo ruso. La primera pregunta del entrevistador fue: “¿Por qué un gran país como Rusia debiera recibir lecciones sobre qué hacer con su sistema previsional de un país tan chico y alejado como Chile?”. No pretendo dar lecciones de qué hacer con las instituciones, respondí. Solo creo —y aún mantengo esta idea— que si entendemos mejor algunos casos particulares, en este caso el chileno, podremos sacar lecciones útiles para todos.
La renovación del contrato social se hizo urgente en 2019
Si bien la motivación inicial del libro fue el anuncio el 2015 de reforma constitucional y su impacto en las expectativas empresariales y la inversión, el estallido social del 18 de octubre de 2019 y el plebiscito para reformar la Constitución del 25 de octubre pasado dan a este libro un horizonte más amplio y, al mismo tiempo, más pertinente.
Como veremos más adelante, Chile tiene un historial de activismo político. Sin embargo, lo ocurrido el 18 de octubre de 2019 y en los meses posteriores es distinto. Careció de líderes visibles y alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos, con la destrucción de estaciones y trenes del metro de Santiago, fábricas, bodegas, supermercados, automóviles e infraestructura pública, calles, semáforos, peajes, señalética. Además, fue un fenómeno que se extendió por todo Chile.
A pesar de que algunos pretendan negarlo, no fuimos pocos los que habíamos advertido, como por ejemplo en El otro modelo (Atria et al., 2013), que la estrategia de desarrollo