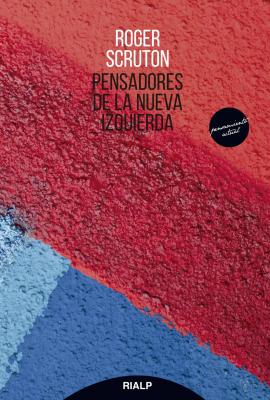ТОП просматриваемых книг сайта:
Pensadores de la nueva izquierda. Roger Scruton
Читать онлайн.Название Pensadores de la nueva izquierda
Год выпуска 0
isbn 9788432148002
Автор произведения Roger Scruton
Жанр Документальная литература
Серия Pensamiento Actual
Издательство Bookwire
Como era de prever, las críticas del Galbraith al sistema americano le aseguraron una buena posición, segura, dentro de él. Pero su nombramiento como embajador en la India en 1961, impuso cierto realismo a su concepción y se dio cuenta, al menos temporalmente, de la verdad de lo que un siglo de pensamiento marxista se había empeñado en negar: que no es el sistema económico de una nación lo que determina su naturaleza, sino sus instituciones políticas. Se percató también de que un sistema que confiere honores a sus propios críticos es radicalmente diferente del que los condena a morir en campos de trabajo. Durante su época de embajador, Galbraith impartió conferencias sobre el desarrollo económico en diversas universidades de la India, defendiendo la ahora desacreditada tesis de que la ayuda al desarrollo es la condición previa y necesaria para que despeguen las economías del tercer mundo. Pero también reconocía lo que con el tiempo —y gracias a los trabajos de escritores como P. T. Bauer, Elie Kedourie y, más recientemente, Dambisa Moyo[21]— se ha terminado aceptando ampliamente, esto es, que la ayuda extranjera es ineficaz sin las instituciones extranjeras y, en concreto, sin Estado de Derecho, seguridad en los contratos y procedimiento parlamentario, instituciones que llevaron a esos países (al menos a algunos de ellos) los representantes del imperialismo europeo y que, por tanto, posteriormente se han encontrado en peligro de extinción[22].
Así pues, esas conferencias, por tanto, desmienten el mito que se atisba en el discurso “económico” de Galbraith, el mito de que la corporación empresarial es un monstruo siniestro, expansivo e incontrolable, cuyos propósitos impersonales gobiernan nuestras vidas y nuestras satisfacciones. Reconoce la verdadera diferencia que hay entre la corporación en una economía capitalista y la “colectiva” del sistema soviético, es decir, que la primera es una auténtica persona jurídica y la segunda una especie de ficción opresora[23]. La colectividad comunista, ya sea la industria, la granja, el sindicato o una sección del partido, no era responsable por las consecuencias de sus acciones, gozaba de una amplia y tácita inmunidad y ningún cuerpo inferior tenía derecho a cuestionar sus decisiones.
Esta situación desmantela uno de los principales logros de la civilización europea y del derecho romano del que esta surge. Los poderes en el Estado constitucional contemporáneo tienen personalidad jurídica y, por tanto, sus acciones están sometidas al imperio de la ley. La corporación con personalidad jurídica puede ser acusada y, así, culpada por sus acciones, y por este motivo Galbraith con razón nos exhorta a protegerla[24]. Fue justamente la falta de personalidad de las instituciones comunistas lo que las hizo irresponsables e imposibilitaba controlarlas o limitar sus actuaciones, salvo que se hiciera coactivamente. Pero la coacción se les debía aplicar desde fuera. Esta es la verdadera lección que se puede extraer de la Guerra Fría: que el gobierno personal, enfrentado a un poder expansionista y absolutamente impersonal, no podía protegerse negociando así, o con estrategias diplomáticas, sino solo empleando medios disuasorios.
Galbraith se justificaba a sí mismo reconociéndose como el crítico que requería el sector empresarial. Como una vez escribió: «Los que afligen al confortado hacen lo mismo que los que confortan al afligido»[25]. Pero, en realidad, ¿quién es el que está cómodo en el establishment moderno americano: el hombre de negocios o el crítico académico? ¿El corazón productivo del sistema o el parásito que se alimenta de su trabajo?
Para ninguno de los críticos del acuerdo americano es más oportuna esta cuestión que para Ronald Dworkin. Nacido en Massachusetts en 1931, Dworkin abandonó el ejercicio del Derecho por la docencia universitaria en 1962 y ocupó la cátedra Hohfeld de Teoría del Derecho en la Universidad de Yale en 1968. En 1969 se trasladó a Oxford para impartir clases de jurisprudencia, y combinó este puesto con la docencia en la universidad de Nueva York, desde 1976 hasta su muerte en 2012. Al igual que Galbraith, recibió numerosos doctorados honoris causa, además de los prestigiosos premios que el establishment de la izquierda suele conceder a sus miembros. Y con sus polémicos artículos en New York Review of Books, ejerció una influencia decisiva en la comprensión pública de la herencia jurídica americana y, por tanto, en la dirección de la política de su país.
Dworkin no tenía ese estilo satírico y ocurrente de Galbraith. No se burlaba de sus adversarios conservadores, reales o imaginarios, pero les dispensaba un continuo desprecio. Le gustaba creer que era el crítico contumaz y devastador de esa herencia legal conservadora que no tenía argumentos propios. Pero en su mejor libro, escrito durante sus primeros años de docencia, tiende a sacar conclusiones contrarias a las que hubiera deseado deducir. En ese ensayo, Dworkin presenta una teoría del proceso judicial que, lejos de destruir los principios de la jurisprudencia conservadora, ofrece en su lugar una nueva fundamentación para ellos.
De Bentham a Austin, de Kelsen a Hart, la jurisprudencia académica ha estado dominada por una especie u otra de “positivismo legal”[26], cuyas tesis fundamentales Dworkin resume de la siguiente manera: primero, la ley se diferencia de otros estándares sociales por su conformidad o adecuación a una determinada “regla maestra”, por ejemplo, la que indica que lo que prescribe la reina o el parlamento tiene fuerza de ley. Segundo, las dificultades o indeterminaciones de la ley las resuelve “discrecionalmente” el juez pues no existen respuestas verdaderas a cuestiones legales independientes. Y, finalmente, en tercer lugar, hay obligación legal cuando, y solo cuando, existe un Estado de Derecho capaz de imponerla coactivamente.
Tomados conjuntamente, estos tres principios definen la ley como una norma impositiva, sin más límites que los exigidos por la coherencia, promulgada por una autoridad suprema y soberana para regular la conducta social. El proceso depende de la subsunción; primero está la ley, después los hechos y, por último, la aplicación de aquella a estos. A juicio de Dworkin, esta concepción es errónea, al igual que los principios en los que se sustenta. El sistema jurídico no requiere de una “regla maestra”, pero es que además tampoco es suficiente con ella. No es necesario porque la ley puede nacer, como ocurre en nuestro propio sistema anglosajón, exclusivamente del razonamiento judicial, que tiene en cuenta primariamente el precedente y su “fuerza gravitacional”. Pero tampoco resulta suficiente porque un legislador supremo solo puede promulgar leyes si hay tribunales que las apliquen; además los jueces han de aplicar, para resolver los casos, principios que no se derivan de la “regla maestra”.
Como explica Dworkin, los principios son más duraderos que las reglas, y son decisivos para determinar la naturaleza del sistema jurídico. Sin ellos, el proceso sería imposible o estaría repleto de lagunas inaceptables. La existencia de los principios queda probada en los llamados “casos difíciles”, es decir, en aquellos casos en que el juez debe determinar los derechos y obligaciones de las partes sin que exista una ley que explícitamente los determine. En esos casos el proceso no depende de la “discrecionalidad” del juez, sino de su esfuerzo por descubrir los derechos y deberes de las partes: así al menos ha de suponerlo el juez, si ha de ejercer sus poderes jurisdiccionales. Los jueces no pueden pensar que están creando o inventando derechos y obligaciones, ni que juzgan discrecionalmente, en contra de lo que hacen en la resolución habitual de los casos. Esos principios (como, por ejemplo, el de que nadie podía beneficiarse de su propio error) son criterios permanentes del proceso judicial y se recurre también a ellos cuando hay jurisprudencia disponible o no son, propiamente, casos difíciles.
A juicio de Dworkin, estas reflexiones servirían para mostrar que las teorías de la “regla maestra” y de la “discrecionalidad judicial” constituyen simplemente mitos. La inevitabilidad de los casos difíciles refutaría el tercer principio del positivismo legal, es decir, el que afirma que las obligaciones son creadas por normas legales preexistentes. En los casos difíciles la ley no se aplica, sino que se descubre. Y es este proceso de descubrimiento el que determina la estructura, tanto de la Common Law como de la Equidad. Es, asimismo, la base