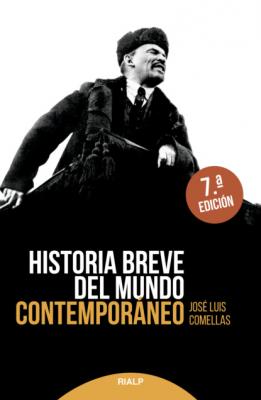ТОП просматриваемых книг сайта:
Historia breve del mundo contemporáneo. José Luis Comellas García-Lera
Читать онлайн.Название Historia breve del mundo contemporáneo
Год выпуска 0
isbn 9788432153761
Автор произведения José Luis Comellas García-Lera
Жанр Документальная литература
Серия Historia y Biografías
Издательство Bookwire
Para hacer frente a las supuestas amenazas, los levantados buscaron armas. Atacaron primero el Arsenal, y más tarde la fortaleza de la Bastilla, que sí ofreció resistencia. La mañana del 14 de julio de 1789 fue sangrienta, hasta que los amotinados lograron entrar en el castillo urbano. El número de muertos fue menor que en el «motín de Reveillon», ocurrido semanas antes con motivo de la carestía y el hambre; pero esta vez el pueblo había expugnado por la fuerza un castillo del rey, y este hecho tenía un valor simbólico inmenso. La Revolución, con todas sus consecuencias, era ya un hecho. En el asalto a la Bastilla participaron de 7000 a 8000 hombres armados, mientras la mayoría de la población se retraía o atemorizaba. Según el diplomático norteamericano Morris, al conocerse la noticia, «todos los ciudadanos corrían despavoridos a refugiarse en sus casas». No sabemos cuántos de ellos podían simpatizar con la Revolución o con sus objetivos, o cuantos la vieron con temor o aborrecimiento.
En París se formó un ayuntamiento «popular» presidido por el sabio Bailly y formado sobre todo por juristas, comerciantes y algún banquero; y para mantener la vigencia del nuevo orden se constituyó la Garde Nationale, dirigida por La Fayette, y constituída fundamentalmente por gentes de clases medias. Fueron elementos de estas clases los que apoyados por personas, más abundantes, del pueblo medio-bajo, habían hecho la Revolución, y se hacían ahora con las riendas del poder. Semanas más tarde, Luis XVI fue obligado a venir a París. Sonriente, saludaba a la multitud que lo aclamaba como «padre»; y se prendió la escarapela tricolor, símbolo del Nuevo Régimen. Fue lo que Brinton llama la «luna de miel», una reconciliación que muchos pudieron pensar definitiva. La Revolución parecía haber terminado.
Las revueltas campesinas
La serie de revoluciones —entonces se las designaba en plural— va encadenada, quizá no porque cada una sea la causa de la otra, pero sí porque, en un clima en que se han roto los diques, cada una da ocasión a la otra. La revuelta campesina, aunque bien conocida en cuanto a los hechos, ofrece ciertos problemas de comprensión por lo que se refiere a sus mecanismos y reacciones psicológicas. Los campesinos se habían armado para defenderse de unas supuestas bandas de malhechores, que al parecer amenazaban el país (otra vez los rumores). «Como los imaginarios bandidos no acababan de materializarse, los defensores... volvieron sus armas contra las mansiones de sus señores» (Godechot). Nunca se ha explicado la razón de este extraño giro; alguien, sin duda, azuzó a los trabajadores del campo a defenderse primero de unos inexistentes salteadores y luego a revolverse contra el viejo orden señorial. Asaltaron y quemaron palacios, o se apoderaron de las tierras. «A menudo fueron dirigidos por personas que aseguraban ser portadoras de órdenes del mismo rey, y es muy posible que los campesinos, al ajustar cuentas con sus «seigneurs», creyeran que estaban realizando los deseos del rey» (Rudé).
La revolución campesina alarmó a la Asamblea Nacional, que hubo de interrumpir la ya comenzada tarea constituyente. Los miembros de las clases medias deseaban la abolición del régimen señorial, pero no la revolución desde abajo, ni los atentados contra la propiedad: muchos de ellos ya eran propietarios, y otros aspiraban a serlo. En una serie de decretos aprobados entre el 4 y el 11 de agosto, se suprimió la división estamental de la sociedad: en adelante, todos serían ciudadanos con los mismos derechos y los mismos deberes. Se abolieron los derechos señoriales y los tributos que los vasallos pagaban a su señor. En cuanto a la propiedad, los campesinos podían acceder al dominio de las tierras mediante pagos a plazo bastante onerosos. Por lo general, aquellas propiedades pasaron más bien a manos de los grupos de las clases medias que habían hecho la revolución. También cambiaron pronto de dueño los bienes de la Iglesia. En general, la tierra en Francia quedó mejor repartida, pero no siempre en beneficio de los campesinos.
La obra de la Constituyente
El Nuevo Régimen se fue conformando por obra de la Asamblea. Aparte de las medidas sociales ya mencionadas, el 27 de agosto se aprobó la Declaración de derechos del Hombre y del Ciudadano. Aunque ya los americanos habían aprobado su Tabla de Derechos, este documento fue más operativo e influyente en la historia del mundo. Tocado de un cierto utopismo teorizante —«todos los hombres nacen libres e iguales»— ha servido de base a cuantas declaraciones de derechos humanos se han hecho después, y contribuyó en muchas épocas de la Edad Contemporánea y en muchos países a resaltar públicamente la dignidad de la naturaleza humana y el carácter inviolable de cada conciencia.
Antes de aprobarse la Constitución se puso en marcha la gran reforma administrativa. Francia fue dividida en 85 departamentos, gobernado cada uno por un prefecto, y dotado de las mismas instituciones y reglamentos. El deseo de igualdad, de supresión de privilegios territoriales, conducía a una homogeneización de la maquinaria administrativa que pudo degenerar en centralismo, o bien en la ignorancia de las peculiaridades de cada región: pero todo ello en nombre de unos criterios que se juzgaban más modernos y por tanto más «progresistas» que los del Antiguo Régimen. La división territorial fue al mismo tiempo un triunfo de la geografía sobre la historia. Los departamentos tomaban como base las comarcas naturales, y recibían nombres, por lo general, de ríos o montañas. Desaparecían las divisiones tradicionales, basadas en siglos de convivencia, en tradiciones culturales o de costumbres. La uniformación significaba por un lado igualdad absoluta entre todas las comunidades; por otra, monotonía y centralismo.
Los problemas económicos habían llegado a extremos angustiosos, y la Asamblea, para solucionarlos, decretó el 2 de noviembre la incautación de los bienes eclesiásticos, que a continuación el Estado vendió como si fueran suyos. Para facilitar la operación a los compradores, se emitió un tipo de papel moneda —los asignados— que provocó una inflación galopante. Casi todo el proceso revolucionario estuvo dominado por esta espiral de emisión de más papel y más inflación. Las bruscas subidas de precios provocaron continuas revueltas, que contribuirían a la posterior radicalización de la Revolución. Individuos de las clases medias o arrendatarios de buen nivel se quedaron con las tierras, en tanto la Iglesia resultó arruinada. Para complementar este giro, se dictó el 20 de julio de 1790 la Constitución Civil del Clero, que reducía el número de diócesis, y convertía tanto a obispos como a párrocos en funcionarios del Estado, dependientes de él y perceptores de un sueldo fijo. Aunque muchos clérigos pudieron con ello mejorar su situación económica, la mayor parte no aceptaron una solución que les hacía depender del poder político y no de Roma: se dividió así el clero francés en juramentados y refractarios, y se sembraba un nuevo campo de discordia.
En septiembre de 1791 se aprobó al fin el texto de la Constitución, principal finalidad de la Asamblea, y símbolo de la entrada de Francia en el Nuevo Régimen. La Constitución de 1791 es monárquica moderada. Proclama la soberanía nacional y divide el poder en los tres preconizados por Montesquieu: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Refrenda los derechos ciudadanos, pero limita el ejercicio del sufragio a los «ciudadanos activos», por lo general de acuerdo con su capacidad económica. Curiosamente, la primera ley electoral del Nuevo Régimen es menos democrática que la última del Antiguo, la decretada por Luis XVI para reunir los Estados Generales. Cuando el monarca juró la nueva Constitución fueron muchas las voces que se alzaron para proclamar que la Revolución se había consumado.
La sobrerrevolución
Sin embargo, no fue así. No es la primera vez que ocurre un caso semejante en la historia. La revolución acaba siendo desbordada en sus impulsos iniciales por un segundo impulso que la lleva mucho más lejos de lo previsto en un principio. Crane