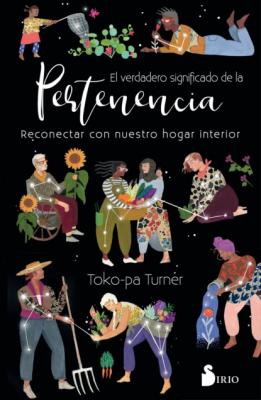ТОП просматриваемых книг сайта:
El verdadero significado de la pertenencia. Toko-pa Turner
Читать онлайн.Название El verdadero significado de la pertenencia
Год выпуска 0
isbn 9788418000980
Автор произведения Toko-pa Turner
Жанр Сделай Сам
Издательство Bookwire
Nacemos con el deseo de ser útiles a algo más grande que nosotros mismos. Por desgracia, esa cualidad devocional suele ser explotada por este tipo de organizaciones. Por ejemplo, el ejército utiliza nuestro anhelo de tener una familia y un propósito para reclutarnos para la guerra. No obstante, normalmente, tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que al grupo no le interesa nuestra individualidad, sino nuestra conformidad, a fin de poder manipularnos para alcanzar sus propias metas.
Sin embargo, todos nacemos con un conjunto de acuerdos sagrados con una autoridad superior que no es de este mundo. Como si de una estrella polar se tratase, hay un Sí-mismo divino que dirige nuestra vida y le da forma para que lleguemos a desarrollar lo que estamos destinados a ser. Tarde o temprano, tendremos que seguir la luz de nuestra propia estrella o correremos el riesgo de perdernos en la noche oscura del alma.
Muchas veces, cuando nuestra estrella polar empieza a manifestarse, nuestra familia o comunidad nos repudia, infravalora o critica, en ese momento tan crucial para nosotros. Uno de los típicos pactos de silencio de la falsa pertenencia es que sigas siendo un seguidor. Los problemas empiezan cuando intentas asumir el papel de líder. El grupo se siente amenazado por la sexualidad, el carisma, la inteligencia o la creatividad emergente, que altera el orden de las cosas. En cierto modo, la aparición de tu estrella podría ser interpretada como la degradación o la pérdida de protagonismo de otra persona. La propia existencia de tu estrella pone en peligro a las jerarquías. ¿Puede haber más de una estrella en la familia?
Y nuestra estrella se niega a emerger. Tal vez por miedo a perder la pertenencia; o por la falta de resiliencia a causa de haber sido menospreciados o no haber tenido ayuda en el pasado. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que saboteamos la aparición de nuestro yo estelar. Y no lo hacemos una vez, sino continuamente, alejándonos de las oportunidades, de las conversaciones difíciles, de los desacuerdos, incluso de los atuendos llamativos, de las emociones fuertes, de la torpeza, y nos recluimos en nuestra inhibición por temor al conflicto.
La diferencia entre «encajar» y pertenecer es que la primera, por definición, implica recortar nuestra plenitud a cambio de la aceptación. Como sucede en la versión original del cuento de Cenicienta, de los hermanos Grimm, las hermanastras, literalmente, se cortan los dedos de los pies para que les entre el diminuto zapato. La falsa pertenencia prefiere que controlemos nuestra lengua, mantengamos alejado el caos y realicemos una tarea repetitiva que reprima nuestra tendencia natural a crecer.
Puede que vivamos un tiempo en esos lugares sin intentar cambiar nada para no empeorar las cosas, y que aceptemos sus beneficios sin pensar en lo que nos cuestan. El problema está cuando esos pactos ocultos reclaman su cumplimiento. Quizás siempre lo habíamos sabido y, sencillamente, ya no podemos seguir ignorándolo. Tal vez el precio empieza a ser demasiado alto. Quizás nuestro despertar se deba a algún conflicto, enfermedad o pérdida. Pero siempre llega un momento a partir del cual no podemos seguir comprometiéndonos. Aunque la falsa pertenencia puede ser útil e instructiva durante un tiempo, el alma se inquieta cuando llega a un techo de cristal, a una restricción que nos impide avanzar. Puede que reculemos durante algún tiempo ante esta limitación, pero a medida que vamos creciendo en nuestra verdad, la barrera invisible empieza a asfixiarnos y se debilita nuestra lealtad al pensamiento grupal.
La vida dividida
No es fácil señalar con precisión en qué momento algo muy valioso para nosotros pasa a ocupar un segundo plano, pero suele ser una estrategia de supervivencia en un mundo que es demasiado duro. En nuestro intento de salvaguardarnos de nuestra propia vulnerabilidad, enterramos nuestras facultades especiales. En una etapa más avanzada de la vida, esta separación se manifiesta en forma de crisis, apatía o depresión. Silenciar prolongadamente nuestro talento puede conducirnos a una parálisis creativa o espiritual. Puede que este exilio autoimpuesto nos protegiera durante algún tiempo, pero llega un momento en que la energía que requiere guardar silencio acaba agotándonos.
Hay muchos tipos de silencio, tantos como voces hay en el mundo: el silencio entre las notas musicales, que es una recopilación de tensión positiva; el que se produce súbitamente cuando quedamos cautivados por la belleza; el que nos invita a escuchar la historia de otra persona; el que espera la más mínima ocasión para revelarse. Pero el tipo de silencio que se hereda o que se debe a la vergüenza es un velo que oscurece la integridad de nuestra sinceridad.
Si ha quedado algo en el tintero, todo lo relacionado con ese tema tampoco se trata con sinceridad total. Algunas vidas se forjan intrincadamente en torno al silencio. Quizás hubo algún acto de crueldad, violencia o una situación volátil que nos aterrorizó hasta el extremo de hacernos enmudecer; tal vez el silencio se implantó a raíz de una decepción; o tal vez el lenguaje propio de las cosas nos parece demasiado sagrado para ser revelado. Cualquiera que sea el origen o razón colateral de nuestro silencio, con el tiempo, puede provocar el ambiente de aislamiento que sufrimos, pero del cual, paradójicamente, somos cómplices.
El silencio es una forma de poder, porque protege a lo tierno y vulnerable del escrutinio, la crítica, el rechazo, la interrupción y el exilio. El que guarda silencio tiene mucho poder. Lo que permanece sellado jamás podrá sufrir mientras siga oculto. El silencio es poder, sí, pero ¿cuándo se vuelve este en contra de su guardián y lo convierte en su prisionero? ¿Cuándo inhibe el impulso natural de hablar, la necesidad de cantar, el anhelo de contribuir? Muchas personas esperan la invitación expresa de hablar, a que se les conceda algún permiso, a que se los incite a contribuir. Pero ¿y si esa invitación no llega jamás?
¿Cuándo nos priva el silencio de lograr nuestro propósito o de conectar con los demás? ¿Cuándo el silencio impide un desacuerdo saludable, como el que denuncia una injusticia e invoca al cambio? ¿Cuándo se convierte en cómplice, en lugar de incitar a una revolución necesaria?
Virtuosa silenciosa
Una joven música, llamada Tziporah, vino a verme hace algunos años porque padecía una profunda depresión. Me dijo que se sentía paralizada creativamente, que era incapaz de utilizar sus instrumentos por la terrible falta de autoestima que sentía. Tenía una habitación en su casa destinada a sus instrumentos y a la creatividad, pero era incapaz de entrar en ella. Casi cada noche soñaba que sus instrumentos acababan en contenedores de basura, que se caían a las vías del metro, que estaban bajo la lluvia. No obstante, tuvo un sueño en particular que nos llevó a la esencia de su problema.
Virtuosa silenciosa: sueño de Tziporah
Sueño que no tengo casa, que vivo dentro de un piano. En vez del piano, toco una tabla de madera, escucho mi virtuosismo en mi imaginación, pero no emito ningún sonido real. Un día, llega alguien y toca torpemente algunas notas en el piano. Al final, a través del ensayo y el error, el desconocido acaba interpretando algunos acordes maravillosos y cargados de sensibilidad, y yo siento mucha envidia.
En este sueño, podemos intuir que Tziporah solo está viviendo el potencial de su creatividad, en lugar de su realidad. Mientras siga albergando expectativas de virtuosismo, no podrá tocar ni una sola nota. Es un tipo de silencio opresivo, a diferencia del desconocido, que se arriesga a ser torpe. Para Tziporah, que ha sido educada por unos padres muy exigentes, sonar «mediocre» (como ella dice) es aterrador, porque la expone al ridículo y a la crítica. Por consiguiente, se niega a intentarlo. Sin embargo, el sueño le está diciendo que solo cuando uno está dispuesto a cometer algunos errores puede descubrir algo hermoso.
El perfeccionismo es un virus muy extendido en la cultura occidental, que hace que nuestro «nunca es suficiente» nos mantenga corriendo sin movernos del sitio. Es intrínsecamente paralizante, pues a pesar del esfuerzo nunca se consigue el objetivo. El fracaso es inherente a su propia búsqueda, porque la humanidad nunca podrá ser homogénea. Sin embargo, siempre se nos está aleccionando para que seamos iguales, condición de la que dependerá nuestra