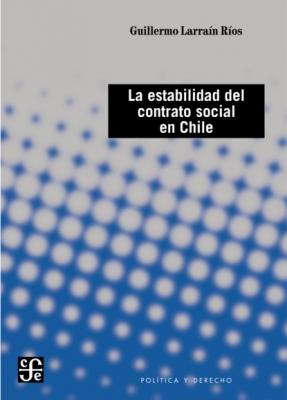ТОП просматриваемых книг сайта:
La estabilidad del contrato social en Chile. Guillermo Larraín
Читать онлайн.Название La estabilidad del contrato social en Chile
Год выпуска 0
isbn 9789562892339
Автор произведения Guillermo Larraín
Жанр Социология
Издательство Bookwire
La gran ventaja del statu quo, en comparación con cualquier alternativa, es que contiene toda la memoria histórica de los miembros de la sociedad. A diferencia de la posición de Rawls, Binmore afirma que esa memoria no puede descartarse ni es posible planificar el futuro de la sociedad como si no existiera.
El problema, por supuesto, es que ese statu quo puede encarnar la violencia pasada. Como dijo Tocqueville, “los abusos del pasado, que se consideraban naturales, dejan de serlo cuando uno percibe la posibilidad de deshacerse de ellos”.
Los arreglos constitucionales en particular, argumenta Shane (2006), tienden a incluir negociaciones políticas controvertidas y caóticas, pero son necesarias para llegar a un acuerdo. En sus propias palabras, al analizar la Constitución de Estados Unidos:
Aunque las palabras “esclavo” y “esclavitud” nunca aparecen en el documento, en un gesto a las sensibilidades de los estados libres, la Constitución prohibió al Congreso detener o incluso gravar el comercio internacional de esclavos antes de 1808 (Art. I, § 9). (...) El artículo que rige la enmienda constitucional protegía la “ventana” de la trata de esclavos por 20 años al prohibir cualquier enmienda que la acortara (Art. V). La Constitución (agrego yo: ¡aún en 2020!) dice que ningún estado puede promulgar leyes que pretendan dar de baja del “servicio o trabajo” a cualquier persona que se escape a ese estado desde otro en el que legalmente están “obligados al servicio o trabajo”. Cualquiera de estos escapados “se entregará a solicitud de la parte a quien se le deba dicho servicio o trabajo” (Art. IV, § 2).17
En este sentido, el marco institucional actual puede “encarnar la violencia pasada”.18 La ilegitimidad de origen que se reclama de la Constitución chilena tiene el mismo problema: encarna violencia pasada.
Binmore sugiere que cualquier persona debe ser capaz de invocar a la posición original para revaluar lo que es justo, porque nadie está obligado a respetar los acuerdos hipotéticos alcanzados en el pasado. Esto quiere decir que los acuerdos precontractuales deben ser pocos si queremos que el contrato social evolucione y borre lo que quede de violencia incrustada en las instituciones actuales. El contrato social debe mejorarse constantemente y esto debe hacerse dentro de un marco institucional que lo permita.
Desde esta perspectiva, la principal falla de la Constitución chilena actual son sus condiciones de reforma para reflejar las aspiraciones ciudadanas. Esas reglas no solo contemplan un alto quorum para el cambio constitucional mismo, cosa que es común, sino que también la numerosa presencia de Leyes Orgánicas Constitucionales con quorum supramayoritarios más la existencia durante los primeros 15 años de democracia de senadores designados y durante 25 años de un sistema electoral que beneficiaba a la derecha.
La noción de contrato social como equilibrio da la impresión de que el contrato social es precario. Es una observación precisa en nuestra opinión. El contrato social es una institución que necesita ser cuidada y perfeccionada permanentemente, y para eso debe evolucionar. Tal evolución obviamente plantea riesgos para aquellos que se benefician del statu quo, pero no hay alternativa: a medida que cambian las expectativas de los actores, los objetivos de los participantes en una comunidad política evolucionan, las circunstancias los hacen revaluar su pertenencia a esa comunidad, y el marco institucional debe estar sujeto a revisión, si la “voluntad general” así lo desea.
Binmore, quien se declara un defensor de las condiciones de vida burguesas, señala que los más ricos de la sociedad deben entender que “los derechos de propiedad de aquellos que disfrutan dependen del reconocimiento de esos derechos de los más desposeídos”. El conflicto es inevitable desde el momento en que todos los actores sociales “juegan” equipados con diferentes aspiraciones e intereses. En una sociedad sana, hay un equilibrio entre los beneficios de la cooperación mutua y el desgaste que produce la lucha interna. La existencia de un equilibrio requiere convenciones sobre cómo coordinar comportamientos, es decir, cómo resolver conflictos, cómo distribuir las oportunidades, riesgos y costos. El contrato social como equilibrio puede interpretarse como un sistema de coordinación de estas
convenciones.
La institución emblemática del contractualismo:
el Estado de bienestar
En la definición de Rousseau, que afirmamos se puede aplicar a todas las familias contractualistas, el objetivo es generar condiciones para que los individuos maximicen su potencialidad de desarrollo y su libertad, tanto respecto al Estado como a otros ciudadanos. En cuanto a la autonomía respecto del Estado, esto supone imponer al poder político ciertos principios, como la separación de poderes (judicial, legislativo y ejecutivo), la alternancia en el ejercicio del poder y el régimen representativo democrático. En cuanto a la autonomía con respecto a los ciudadanos, esto supone la igualdad de deberes y derechos.
El que cada uno esté disponible para “darse” a la comunidad de manera que nadie obtenga menos de lo que otorga, es posible si el Estado favorece la satisfacción de necesidades que son importantes dado el tipo de vida que llevan los ciudadanos de este contrato social. En muchos casos, esas necesidades se resuelven usando el mecanismo de mercado. Sin embargo, usualmente los mercados segmentan clientes proponiendo soluciones de distinta calidad en función del ingreso. El problema aparece cuando el sistema produce una segmentación de calidad que ofende ciertos valores sociales. Por ejemplo, cuando la ley permite que una clínica o un hospital exija dejar una garantía para acceder al servicio de urgencia, está permitiendo que pacientes de menores ingresos no reciban tratamiento cuando más lo necesitan.19 Cuando la satisfacción de alguna necesidad requiere una forma de distribución especial, alejada de la lógica de mercado, estamos en presencia de un derecho social.20
La forma por excelencia de satisfacción de estas necesidades en los países occidentales ha sido el Estado de bienestar que, con distintas estructuras, coberturas y objetivos, está presente en todos los países desarrollados.
Hay críticas al Estado de bienestar, cuyo objetivo real es cuestionar la existencia de un contrato social. De esta manera, vale la pena detenerse un poco en este debate.
Sandel (1996) señala que los defensores del Estado de bienestar lo hacen dentro de la lógica contractualista porque “respetar la capacidad de las personas de elegir sus propios fines significa proporcionarles los requisitos materiales necesarios para la dignidad humana, como alimentos y vivienda, educación y empleo”. En otras palabras, desde un punto de vista contractualista, una consecuencia del Estado de bienestar es expandir los espacios de libertad que disfrutan los individuos.
Entre las muchas dimensiones que tiene este problema, una que es importante para nuestra discusión se refiere a la descomodificación del servicio provisto. Lo que hace especial al Estado de bienestar es que reconoce la dignidad de los receptores, por lo que requiere crear condiciones que hagan posible el tratamiento humano. El Estado de bienestar proporciona servicios que, desde la perspectiva del receptor, podríamos calificar como de gran relevancia existencial. El Estado de bienestar provee servicios cuando las personas se encuentran en una situación precaria: una mujer embarazada que va a dar a luz, una paciente con enfermedad terminal que lucha por su vida, una anciana que requiere una pensión de vejez o niños huérfanos que requieren una pensión de la supervivencia son casos extremos de eso.
Es por eso que autores como Gosta Esping-Andersen (1990) afirman que “el criterio principal de los derechos sociales debería ser el grado en que permitan a las personas desarrollar niveles de vida independientes de las fuerzas del mercado puro. En este sentido, los derechos sociales disminuyen el estatus de ‘mercancía’ de los ciudadanos”, y por lo tanto aumentan su libertad.
Es curiosa la contradicción entre esta interpretación del Estado de bienestar como fuente de libertad, y la visión exactamente opuesta de Hayek, a saber, que el Estado de bienestar es un “camino de servidumbre”. De hecho, en 1942, cuando Beveridge publicó el informe que dio origen al Estado de bienestar británico, Hayek, traumatizado por