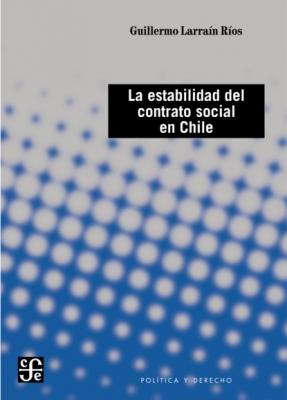ТОП просматриваемых книг сайта:
La estabilidad del contrato social en Chile. Guillermo Larraín
Читать онлайн.Название La estabilidad del contrato social en Chile
Год выпуска 0
isbn 9789562892339
Автор произведения Guillermo Larraín
Жанр Социология
Издательство Bookwire
Cristina Bicchieri (2005), en The Grammar of Society, sostiene que las instituciones —en un sentido amplio— se basan en expectativas autocumplidas. Es decir, si las personas creen que un grupo suficientemente grande de personas actúa de acuerdo con una determinada norma, entonces ellas mismas se sentirán inclinadas a comportarse de acuerdo con ella. Así, por ejemplo, se dice que la disposición a pagar impuestos depende de cuán
frecuente sea el pago de impuestos en una sociedad.
Un estudio realizado por investigadores del Instituto Universitario Europeo muestra que la evasión fiscal promedio es similar entre los ciudadanos suecos e italianos. Sin embargo, es más probable que los suecos sean completamente deshonestos y produzcan grandes fraudes. Por su parte, los italianos muestran con mayor frecuencia un comportamiento moderadamente deshonesto. En Suecia, como la evasión fiscal está fuertemente penalizada, en las instituciones formales e informales, una vez que alguien decide cometer fraude, es más probable que sea grande. En Italia, como la sociedad es más permisiva, el delincuente no está excluido de la vida social si es moderadamente deshonesto. Las instituciones importan.
La necesidad de exigir deberes no proviene de la moralidad individual, sino del impacto sistémico de no cumplirlos: para que las instituciones funcionen, es necesario que los miembros tengan razones para creer que su contribución es proporcional a las contribuciones de otros; es por eso que aquellos que no colaboran deben ser penalizados. Para que el contrato social funcione lo más cerca posible del ideal de la asociación voluntaria, es necesario evitar crear condiciones para que las personas piensen que su contribución es injusta. Si usted ve que alguien no cumple con sus obligaciones y evade impuestos, o no separa la basura en los lugares adecuados, probablemente usted no permanecerá inmutable. Es razonable plantear que usted estará inducido a pensar que la acción del vecino implica que probablemente la contribución que usted hace —el monto que paga en impuestos o su esfuerzo de reciclaje— es excesiva. Así, va a tener alguna razón para pensar en eludir impuestos o poner menos esfuerzo en el reciclaje. Para reforzar la eficiencia del contrato social y, por lo tanto, la naturaleza voluntaria de la asociación, es necesario exigir a quienes se beneficien de él que cumplan con su parte del acuerdo.
No se trata solo de que los ciudadanos aporten su parte a la asociación, sino de que la distribución de los cargos y beneficios sea percibida como justa. Para que haya justicia, se requiere que, en diferentes dimensiones, ciudadanos iguales sean tratados por igual. En el lenguaje de la teoría de las finanzas públicas, debe haber equidad horizontal. Esta igualdad no es absoluta.
Una asociación libre tolera desigualdad en los resultados o desigualdad vertical. El punto es que estas desigualdades no provengan de un desequilibrio entre derechos y deberes en el contrato social —como desigualdades protegidas por instituciones anquilosadas o privilegios anacrónicos—, sino como consecuencia de elementos adscritos a cada individuo. Algunos de esos elementos son parte de la “lotería natural” y algunos pensadores pueden incluso sugerir que las loterías naturales son injustas. Este es un punto político relevante, pero supongo que aquellos no son de primera importancia. De hecho, vemos personas superdotadas que no tienen problemas para mostrar su riqueza y no vemos personas quejándose de ello. La gente se queja de los salarios de los banqueros, pero porque sospechan que no hay habilidades particulares que los expliquen.
De esta manera, en los países más desarrollados observamos que hay desigualdades tolerables. La explicación más razonable es que son compatibles con la noción de asociación libre aquellas desigualdades resultantes de diferentes preferencias para el trabajo, debido a las habilidades inherentes de la persona o los diferentes grados de exposición al riesgo. En un contrato social estable, es necesario crear condiciones para que los participantes consideren que las desigualdades se atribuyen más a diferentes formas de mérito (esfuerzo, habilidades, disposición), y no a diferentes formas de privilegio (exclusión, segregación, violencia).
La construcción de la voluntad general
Con respecto a la “voluntad general”, diremos que es la voluntad que surge del proceso democrático que la sociedad se da libremente y que se caracteriza porque contempla mecanismos de protección a las minorías. No desconocemos que en este proceso existe el riesgo de que la minoría sea oprimida por la mayoría. Obviamente, la materialización de tal riesgo iría en contra del principio de asociación voluntaria que buscamos. Una minoría que sienta que sus derechos no son respetados, dirá que no tiene sentido adherir al contrato y, en lo posible, se alejará. Ejemplo de esto es el caso de Escocia dentro del Reino Unido, de Cataluña en España, de Quebec dentro de Canadá y eventualmente del pueblo mapuche en Chile. En algunos casos, si dicho alejamiento no se puede manifestar democráticamente, la experiencia de Irlanda respecto de Gran Bretaña o del País Vasco respecto de España, indica que el alejamiento ocurre en las formas de protesta, boicot o incluso terrorismo.
El problema es que también es posible lo contrario: la minoría puede oprimir a la mayoría.
Eso sería una violación flagrante del principio de la libre asociación. La opresión de la minoría está asociada con gobiernos autoritarios de diferentes tipos. En el caso de Chile, esto se ejemplifica brutalmente en la dictadura, cuando su ideólogo principal, Jaime Guzmán, declaró que la gran virtud de la institucionalidad que estaban planteando era que “cuando los otros gobiernen”, es decir, cuando él sea minoría y la oposición a Pinochet sea mayoría, la Constitución no les permitirá hacer algo muy distinto de lo que lo que él mismo haría. A pesar del prestigio que Jaime Guzmán tenía en ese momento entre los constitucionalistas, esta frase es un error analítico serio. Sin embargo, de cara al futuro, la opresión de la mayoría por parte de la minoría parece de menor prioridad analítica. Aceptando que se nos pueda acusar de ser ingenuos, no profundizaremos en ello.15
Lo que interesa es el riesgo más frecuente: que la mayoría sea opresiva, en el sentido de que, utilizando mecanismos democráticos, esa mayoría no respete los derechos básicos de la minoría. El desafío es identificar las normas y criterios que, protegiendo los intereses de la minoría, permiten a los intereses mayoritarios una acción de gobierno.
El espíritu del contractualismo requiere asegurar que, bajo condiciones de libre asociación, la construcción de la voluntad general respete los derechos de las minorías, pero que la orientación de las políticas refleje los intereses y preferencias de la mayoría. Esto requiere un diseño cuidadoso de procedimientos, tanto en sustancia como en forma. De esta manera, Larraín (2020 a) plantea que esto significa identificar los contornos de un marco institucional y reglas de funcionamiento interno que mejoren el proceso democrático.
El uso de la coerción estatal
Cada individuo debe estar razonablemente dispuesto a dar de sí mismo a toda la comunidad y debe percibir que “adquiere (respecto del resto de la comunidad) por lo menos el mismo derecho que cede”. Para esto, no solo las reglas de la política deben ser preestablecidas y razonables, sino que se debe garantizar a los ciudadanos un razonable y transparente uso de los poderes coercitivos del Estado, lo que supone un sistema judicial independiente y eficaz. Esto quiere decir que un buen sistema institucional no puede “cargar los dados” en algún sentido; una institucionalidad que persistentemente favorece a algunos grupos es perniciosa. La estrategia de los republicanos en Estados Unidos que pretende “conquistar” la Corte Suprema para influir en la interpretación de las leyes pone en riesgo un elemento crucial, como es la neutralidad ex ante del órgano interpretativo de la Constitución.
La corrupción y el mal uso del aparato represivo del Estado son formas, desgraciadamente más comunes hoy de lo que quisiéramos, que desequilibran esta relación entre lo que cada uno contribuye y recibe del contrato social. La corrupción sesga el uso de algún organismo del Estado en favor de intereses económicos. El frecuente y desproporcionado uso de la fuerza represiva contra grupos identificables, como el caso de la muerte