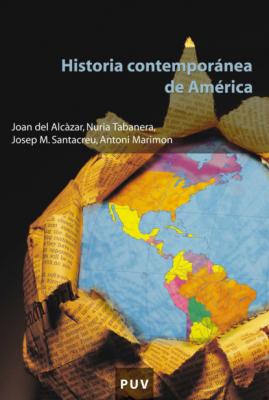ТОП просматриваемых книг сайта:
Historia contemporánea de América. Joan del Alcàzar Garrido
Читать онлайн.Название Historia contemporánea de América
Год выпуска 0
isbn 9788437089416
Автор произведения Joan del Alcàzar Garrido
Жанр Документальная литература
Серия Educació. Sèrie Materials
Издательство Bookwire
Esta última digresión viene motivada por el problema de la relación entre los profesores y los estudiantes, pero no olvidemos que estábamos formulándonos una de las preguntas centrales de nuestra realidad: aquello de cómo y qué historia debemos enseñar a aquel colectivo plural del que hemos hablado anteriormente.
Los estudiantes matriculados en nuestras facultades, más allá de sus motivaciones iniciales, más allá de las dificultades, tienen derecho a que se les ofrezca la posibilidad de adquirir un conocimiento riguroso y específico de las raíces históricas de la sociedad en la que vivimos: de esta sociedad que incide sobre ellos, que no se cierra con los límites de la ciudad ni con los de su país, de esta sociedad-mundo en la que, unos con más suerte que otros, nos ha tocado vivir.
Decíamos antes que el colectivo de estudiantes es un conjunto de subconjuntos, con diversas motivaciones, intereses y aspiraciones. Aun así, podríamos establecer un denominador común para la mayor parte de ellos –no todos, evidentemente, pero sí un porcentaje sustancial–, que es un bajo perfil político en el sentido tradicional, no ya de interés político partidista, sino de interés por la política. El panorama en los últimos años ha cambiado mucho en este aspecto. Aquella necesidad de comprender mejor un mundo que no nos gustaba para intentar transformarlo mediante la acción colectiva y partidista ha perdido relevancia. Ahora continúa sin gustarles, continúan sin aceptarlo, pero su rechazo tiene pocas repercusiones en el terreno concreto de la actividad diaria y cotidiana. A pesar de esto, hay que reflejar que, sin que sea contradictorio con nuestra tesis respecto a la escasa motivación política, hemos detectado entre nuestros estudiantes un número creciente de colaboradores y activistas de organizaciones no gubernamentales (ong). Es cierto que no se trata de un número excesivo de personas, pero sí significativo. Tal vez, han interiorizado la idea de que política es sinónimo de gestión, más o menos aséptica y desideologizada y que, además, aquélla queda en manos de unos profesionales más o menos calificados, a los cuales es difícil diferenciar en función del discurso de los grupos políticos a los que pertenecen, entre los que escogemos periódicamente en las elecciones. Pero no todo es negativo, ya que podemos decir que han asumido la forma de organización democrática –aunque se trata de una democracia pasiva–, como la más racional y viable; y si su participación no es la que debería ser –las elecciones para escoger representantes en los órganos universitarios son un ejemplo evidente–, les resulta imposible imaginar otra manera de organizar la convivencia que la democrática.
Puede que por esto la reacción de los estudiantes ante una asignatura como la Historia Contemporánea de América presente unas peculiaridades específicas. Ciudadanos políticamente moderados en su realidad social más inmediata, se radicalizan parcialmente en su contacto con la realidad histórica del continente americano, muy especialmente ante la información que reciben sobre América Latina. La extremada desigualdad social, la injusticia, la violencia institucional, las relaciones entre los países latinos y Estados Unidos y la misma polarización social interna de éste último –especialmente sensible se muestran ante los problemas raciales– los lleva con frecuencia a adoptar una posición voluntarista, con una fuerte carga moral, que puede distorsionar el proceso de análisis con facilidad porque se hacen extremadamente vulnerables a determinadas explicaciones simplistas o simplificadoras. La demonización de Estados Unidos como potencia imperialista y opresora, el horror que experimentan ante las dramáticas consecuencias de la violación sistemática y masiva de los derechos humanos, pueden confundir no ya a los estudiantes, sino también al profesor, que puede verse envuelto en esta corriente emocional, acrítica y simplificadora que puede convertir la clase en un ejercicio de denuncia del incumplimiento de los derechos humanos más elementales o en una exposición sistemática de grandes verdades indiscutibles. Esto es, indudablemente, un gran peligro, pero conviene añadir que de este entusiasmo puede nacer un fruto jugoso: el interés por profundizar, por ir más allá, por conocer los porqué de esta realidad que les hiere.
Parece una realidad aceptada que en el ámbito docente, a pesar del descrédito de la historia de los acontecimientos, a pesar de la renovación historiográfica y los cambios en la pedagogía que con aciertos y errores se han introducido, no han desaparecido todos los obstáculos que dificultan la instauración en nuestras aulas de una historia que problematice y razone de manera adecuada los hechos y los procesos históricos. El efecto pendular nos llevó a obviar la explicación de los hechos y nos situó en un punto en el cual el profesor se preocupaba (o se preocupa) demasiado enfáticamente por explicar las grandes interpretaciones historiográficas ya que, según se decía (se dice), los hechos están en los manuales. A nuestro parecer, es necesario romper con este esquema de funcionamiento, y debemos adoptar como criterio pedagógico prioritario el de contribuir a formar una tupida red de conocimientos factuales que permitan al estudiante adopter una posición crítica y reflexiva respecto a las diversas interpretaciones existentes sobre un mismo proceso histórico.
Es imprescindible, pues, establecer, por una parte, las bases con unos conocimientos que ha de proporcionar el profesor mediante la exposición de los temas del programa y, por otra, una adecuada orientación bibliográfica de carácter general y específica que ha de plantearse desde el inicio del curso, dejando claro cuáles son las lecturas que, en su opinión, son básicas. Se desprende de nuestras palabras que ha de conseguirse un equilibrio entre narración e interpretación, equilibrio muy difícil de alcanzar, pero que resulta imprescindible desde la concepción de la enseñanza de la historia que mantenemos.
Puede ser que, ingenuamente influidos por noticias relacionadas con teorías pedagógicas de otros niveles de enseñanza, algunos de nosotros hemos pretendido conseguir aquello que con excesiva ligereza llamamos clase activa. Esto es, una clase en la que los estudiantes no son simplemente taquígrafos que levantan acta de las palabras del profesor –como cuenta Bryce Echenique que hacía en la Sorbona–, sino que interrumpen, discrepan, piden aclaraciones, plantean dudas o intercambian opiniones con los compañeros… Nuestro punto de vista original ha sufrido algunas modificaciones respecto a los fervores iniciales, y mantenemos que no debemos confundir una clase con un seminario. Aun así, estamos seguros de que todavía no hemos alcanzado un método de trabajo idóneo en las aulas. En este sentido, en el pasado, constatábamos que las fluctuaciones eran muy extremadas respecto a la participación activa en la clase: pasábamos con mucha facilidad de cursos con un enorme activismo a otros poco o escasamente participativos.
Con frecuencia nos veíamos inmersos en una dinámica frustrante tanto para los estudiantes como para los profesores, convertidos en simples taquígrafos aquéllos y en bustoparlantes éstos últimos. Sería estéril la discusión sobre las causas de este estado de cosas –excepto si es producto de la incapacidad motivadora del profesor–: el sistema, el plan de estudios, la dinámica seguida durante todo el aprendizaje escolar, etc. No importa. Lo cierto es que deviene responsabilidad del profesor el romper con esta pauta de conducta, el hecho de impedir que la asistencia a clase no tenga otro objetivo que el de tomar nota, de la manera más completa, de lo dicho por el profesor. Esto, aun así, sin que caigamos en el error de entender la clase como una tertulia en la cual se confunde la noción de crítica con la de opinión, ejercida ésta en la mayoría de los casos con la convicción de que es superflua una información previa suficiente.
Surge pues, de nuevo, la necesidad de conseguir un equilibrio entre la participación de los estudiantes en la clase y la necesidad