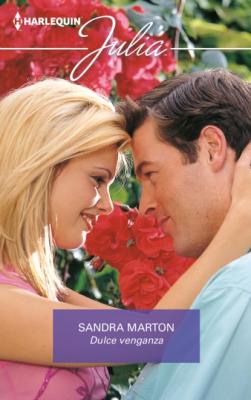ТОП просматриваемых книг сайта:















Dulce venganza. Sandra Marton
Читать онлайн.Название Dulce venganza
Год выпуска 0
isbn 9788413751306
Автор произведения Sandra Marton
Жанр Языкознание
Серия Julia
Издательство Bookwire
—Entonces, pídele trescientos —concluyó la señorita Robinson—. A menos, por supuesto, que no necesites el dinero ni el trabajo ese del que nos has hablado tanto, ese que se supone que vas a empezar mañana. Por la mañana.
Lucinda miró a la señorita Robinson asombrada. Siempre había creído que las ancianas eran dulces y amables, pero aquella tenía la disposición de una serpiente.
—Claro que necesito el dinero —replicó Lucinda—. Y también el trabajo.
—Entonces, suéltate el pelo, ponte un poco de lápiz de labios y acaba con todo esto. Al menos, tú podrás llevar sujetador. Yo no podía, cuando estuve de corista en el Folies Bergère.
—¿Qué usted…?
—Efectivamente. Cuando la calefacción no funcionaba en el Folies, toda los espectadores notaban que teníamos frío.
La señorita Robinson le guiñó un ojo y salió del cuarto de baño. Lucinda se quedó muy sorprendida. Se volvió y se miró en el espejo. ¿En el Folies Bergère? Intentó imaginarse a la señorita Robinson contoneándose por una pasarela vestida solo con unas plumas y una sonrisa. Efectivamente, mucho menos que aquel minúsculo bikini.
Tal vez tenía razón y había visto trajes de baño más provocativos en la playa. Ella nunca se había puesto ninguno. En realidad, nunca se había puesto nada más revelador que el traje de baño de una pieza que se había puesto cuando estudiaba en Stafford.
Lucinda dio un paso atrás y se puso las gafas para verse mejor. Tenía el cuello largo, los hombros muy huesudos y los pechos demasiado pequeños. Después de fijarse mejor, llegó a la conclusión de que eran pequeños, pero altos y redondeados. Tenía el vientre muy liso y la cintura muy estrecha. No estaba mal. No se podía decir mucho de las caderas, pero el trasero parecía estar bien. Por lo que ella sabía, a los hombres les gustaban las mujeres con bonitos traseros. Y piernas largas. Y las de ella efectivamente lo eran… ¿En qué estaba pensando? Ella nunca saldría delante de esos hombres.
Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba su trabajo de cocinera. Una anciana señora la había entrevistado, una tal señora Romano, a la que no parecía haberle importado su falta de experiencia.
—No tiene importancia —le había dicho la señora Romano—. Mi nieto no es exigente, Luciana.
—Me llamo Lucinda —había replicado ella—. ¿Está segura?
—Sí. Verás, él te necesita.
—¿Que me necesita? No entiendo.
—Es un hombre muy ocupado. Siempre está de acá para allá. Molto importante, ¿sí? Pero le falta algo en su vida.
—¿Una cocinera?
—Exactamente. No come bien. No toca las verduras ni las hortalizas —explicó la mujer. Lucinda sintió algo de esperanza porque preparar ensaladas no se le daba mal—. Te encantará trabajar para él, Luciana.
—Lucinda.
—Claro, Lucinda. Él se acomoda a todo. Es encantador y amable —dijo la señora Romano, entre suspiros—. Es cariñoso y sensible. Mi Joseph es el hombre más sensible de todo San Francisco.
Lucinda había entendido perfectamente que la anciana quería decir homosexual. Entonces, el trabajo le había parecido más interesante. Un hombre acaudalado que trabajaba mucho sería un trabajo muy fácil. Los homosexuales abundaban en San Francisco y los que Lucinda había conocido eran amables y comprensivos.
¿Sería lo suficientemente comprensivo como para darle trabajo aunque la echaran de la escuela?
—Ni hablar —dijo Lucinda, sabiendo que había pasado la hora de buscar excusas. No dejó de pensar en la señora Robinson mientras se terminaba de soltar de nuevo el pelo, alborotándoselo para darle el aspecto que había visto en las revistas. Como ella casi nunca llevaba maquillaje, no tenía lápiz de labios, pero había un pequeño neceser junto a la ropa. Había sombra de ojos y un delineador. Al terminar de maquillarse, se mordisqueó los labios para enrojecérselos. Luego, se puso la tiara y se miró en el espejo.
Le faltaba algo pero, ¿qué? El pelo no estaba mal. Ya no llevaba puestas las gafas y la ropa no le estaba mal. Sin embargo, ella estaba segura de que había algo de lo que se había olvidado.
Un nuevo golpe en la puerta la sobresaltó.
—Bueno, señorita Barry —gritó el chef Florenze—. ¿Va a ser tan amable como para honrarnos con su presencia?
Lucinda se llevó la mano al corazón, como si quisiera evitar que se le saltara del pecho. Entonces, antes de que pudiera cambiar de opinión, abrió la puerta y salió.
—Ha sido muy sensata, señorita Barry —dijo el chef, con una repelente sonrisa.
—Trescientos dólares o no me muevo de este lugar —le espetó ella.
—No sea ridícula.
—Trescientos.
—Doscientos —ofreció Florenze.
—Doscientos cincuenta.
—Escuche, jovencita —afirmó él, viendo que la postura de Lucinda era inamovible—. Doscientos cincuenta y póngase a ello enseguida.
—Así me gusta —dijo la señorita Robinson, mientras ella se dirigía al carrillo que sujetaba la tarta de cartón y se metía por debajo.
El estómago se le hizo un nudo. Entonces, el carro empezó a moverse mientras alguien lo empujaba a través del suelo. Oyó que se abría una puerta, dando paso a música y risas masculinas. Luego, alguien dio un acorde en un piano.
—Caballeros —dijo una voz profunda—, ¡por Arnie y su pérdida de libertad!
—Ahora, señorita Barry —le susurró el chef Florenze.
Lucinda respiró profundamente y se lanzó a través del pastel, con los brazos levantados con gracia por encima de la cabeza, como si estuviera tirándose a las profundas aguas de una piscina.
Pero no era una piscina. Era un escenario y ella no había conseguido salir completamente del pastel. Se había quedado atascada. Mientras trataba de librarse de dos trozos de cartón, dos cosas ocurrieron al mismo tiempo.
La primera fue que se había dado cuenta de lo que se le había olvidado. Llevaba todavía sus sencillos zapatos blancos de tacón plano.
La segunda fue que un hombre, un revuelo de músculos, ojos azules y pelo negro, se había acercado a ayudarla.
—Rodéame el cuello con los brazos, cielo y sujétate bien.
—No me llame cielo —replicó ella—. ¡Y no necesito su ayuda!
Ella le golpeó para impedirle que la agarrara, pero él lo hizo de todos modos. La multitud aplaudió cuando la levantó entre sus brazos.
—¡Adelante, Joe! —gritó alguien. El desconocido la miró a los ojos.
—Me encantan esos zapatos —susurró él.
Cuando el grupo empezó a jalearlo de nuevo, él inclinó la cabeza y besó a Lucinda.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета