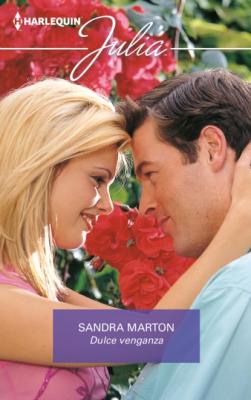ТОП просматриваемых книг сайта:
Dulce venganza. Sandra Marton
Читать онлайн.Название Dulce venganza
Год выпуска 0
isbn 9788413751306
Автор произведения Sandra Marton
Жанр Языкознание
Серия Julia
Издательство Bookwire
Todo era de lo más normal menos el italiano. La abuela había llegado a los Estados Unidos a los dieciséis años. Hablaba inglés con una acento muy fuerte, pero era lo único que hablaba. Nunca lo hacía en italiano a menos que estuviera nerviosa.
¿Por qué iba a estar nerviosa? Tenía una salud excelente. Joe en persona la había llevado al médico para su chequeo anual hacía solo un par de semanas. Y sabía que todo iba bien entre Matt y su esposa Susannah.
Efectivamente, la abuela tenía un comportamiento algo extraño. Le hacía preguntas constantes sobre el viaje, sin darle tiempo a preguntar y le contaba lo que ella había hecho sin detenerse para tomarse un respiro.
Maria Balducci…
Joe sintió que se le ponían los pelos de punta. La última vez que había visto a su abuela en aquel estado había sido la noche en la que había intentado embelesarlo con María Balducci, que vivía muy cerca de ella. Aquella noche, ella le había saludado de la misma manera y le había preparado una mesa con todas las delicias imaginables, Y ni siquiera un plato de verduras.
Aquella mesa le recordaba mucho a la que tenía en aquellos momentos delante de sus ojos. Joe tuvo que contenerse para no apoyarse contra la pared en posición defensiva. Sin embargo, allí no había nadie más. Ni siquiera María.
—Joseph —dijo la abuela, con una radiante sonrisa—. Siéntate, siéntate, mio ragazzo, y toma un poco de antipasto. Prosciutto, provolone… Todo como a ti te gusta.
—¿Estamos solos?
—Claro que sí —replicó la anciana, riendo—. ¿Es que te crees que tengo a alguien escondido entre las escobas?
—Entonces, ¿no estás haciendo de celestina? —preguntó Joe, pensando que todo era posible.
—¿De celestina? —repitió Nonna, riendo mucho más fuerte—. ¿Por qué me preguntas eso, Joseph? Tú ya me has explicado lo que sientes. No estás listo para casarte con una chica italiana, sentar la cabeza y tener una famiglia, aunque eso sea lo que yo desee con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué iba yo a ponerme a hacer de celestina?
—¿Te ha dicho alguien que se te da muy bien decir esa frase?
—Se me da muy bien cocinar —dijo la abuela, acercándole el plato de antipasto—. Mangia.
—Sí, claro —dijo él, sirviéndose lo que debía de ser un millón de calorías en el plato.
—¿Está bueno? —preguntó Nonna después de un momento.
—Delicioso —replicó Joe, tomando la cesta con pan de ajo—. Entonces, ¿qué pretendes con todo esto? —añadió, mientras la abuela llenaba dos copas de agua con el Chianti, ante la sorpresa de Joe—. Venga, abuela. Has preparado todos los platos que me gustan. Ni siquiera has tratado de camuflar las zanahorias y la coliflor como lo sueles hacer para que me las coma. Y no dejas de decir palabras en italiano. Estás tramando algo.
—Non capisco —dijo la abuela. Las miradas de los dos se cruzaron. Joe sonrió y la abuela se sonrojó—. De acuerdo. Tal vez, como tú dices, esté tramando algo. Pero no tiene que ver con el celestineo. Créeme, Joseph. Eso ya lo he dejado.
La mujer se levantó de la mesa mientras Joe la miraba, sin estar completamente convencido de que aquello fuera cierto.
—Estoy seguro de ello. Entonces, ¿me puedo relajar? ¿Estás segura de que no va a aparecer ninguna mujer ansiosa por esa puerta, con una bandeja de comida en las manos?
—Claro que no —protestó la abuela, mientras preparaba el café—. Sé muy bien que prefieres las rubias urgentes a las mujeres de verdad.
—Querrás decir «turgentes». Pero eso no es cierto. Son solo mujeres muy guapas que disfrutan con mi compañía igual que yo disfruto con la suya.
—El lunes es tu cumpleaños —dijo la mujer, con un suspiro, mientras ponía la cafetera en la mesa y sacaba los platos y las tazas.
—¿Sí? —respondió él, muy sorprendido.
—Sí. Cumplirás treinta y tres.
—Ahora que lo dices, tienes razón —afirmó Joe—. Claro, esa es la razón para el festín —añadió, llevándose una mano de su abuela a los labios—. Y yo que pensaba que tenían algo entre manos. Abuela, ¿podrás perdonarme por sospechar de ti?
—Claro que te perdono —afirmó la abuela, sentándose para servir el café—. Pero esta cena no es tu regalo.
—¿No?
—No. Un hombre que cumple treinta y tres años se merece algo más que comida.
—Abuela —dijo Joe, besándole de nuevo la mano—. Esto no es solo comida, es ambrosía. No quiero que te gastes el dinero en…
—Matthew y tú me dais más dinero que el que yo podría gastar en toda mi vida. Además, no me he gastado nada.
—Bien.
—Sin embargo, no te voy a dar un regalo. Giuseppe, mio ragazzo.
Joe empezó a sospechar. En una sala de reuniones le hubiera pedido a su oponente que fuera directo al grano. Pero no estaba en una sala de conferencias delante de un listillo vestido con traje. Era su abuela y por eso se sentó muy recto en la silla y se dispuso a escucharla atentamente.
—De acuerdo. Adelante.
—¿Adelante, qué?
—Estás intentando liarme.
—¿Liarte? ¿Qué significa esa expresión «liarte»?
—Significa que quieres convencerme para que haga algo que yo no quiero hacer.
—¿Cómo puedes pensar eso, Joseph?
—¿Que cómo?
—Sí. ¿Cómo?
—Maria Balducci.
—No empieces con esas tonterías otra vez. De verdad, Joseph…
—Fue en febrero y estaba nevando. Yo vine a cenar y tú me engatusaste con los mismos platos que esta noche…
—¿Qué es eso de «engatusarte»? ¿Es que acaso te agarré por la nariz y te obligué a sentarte a la mesa?
—Sabes perfectamente de lo que estoy hablando, abuela. Eres la mayor celestina de North Beach —dijo Joe, poniéndose de pie—. Aquella noche, me encandilaste con tus especialidades culinarias y luego sacaste la artillería pesada.
—Si recuerdo bien, saqué el café.
—Y también a Miss Italia, 1943.
—Signora Balducci es de tu edad, Joseph —dijo la abuela, poniéndose también de pie.
—Estaba completamente vestida de negro.
—Es viuda.
—Tenía una, solo una, enorme ceja que le cruzaba la frente.
—Eran dos lo que pasa es que necesitaba depilárselas un poco —le corrigió la abuela.
—¿Y qué me dices de los pelos que le crecían en la verruga que tenía en la barbilla? —preguntó Joe, a punto de echarse a reír—. Supongo que también tenía que depilársela un poco.
—¿Ves? Ese es tu problema, Joseph. No hay modo de complacerte. Aquella vez que te presenté a Anna Carbone…
—¿La jovencita hippie esa que me presentaste en el festival al que me obligaste a ir el verano pasado?
—Yo no te obligué. Solo dije que necesitaba que me llevaras en coche. Fue una coincidencia que Anna estuviera allí. Y ella no era eso que tú dices.
—Sí que lo era. Es un milagro que no llevara todavía los aparatos en los dientes.
—Tenía