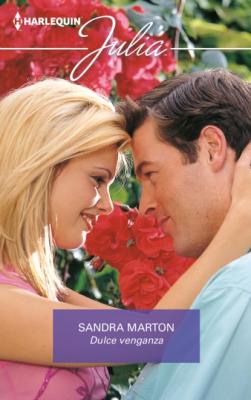ТОП просматриваемых книг сайта:
Dulce venganza. Sandra Marton
Читать онлайн.Название Dulce venganza
Год выпуска 0
isbn 9788413751306
Автор произведения Sandra Marton
Жанр Языкознание
Серия Julia
Издательство Bookwire
—Sí, bueno, no me gustaría pensar que dejo a una pobre mujer en la calle.
—Eso es porque tienes un buen corazón —suspiró Nonna—. Pero, créeme, este no es tu problema. Me equivoqué al decirle a la signorina que tú la emplearías. Ahora me doy cuenta. No te preocupes, bambino. Tenemos tantas cosas buenas aquí en los Estados Unidos… Comedores de beneficencia, oficinas de Servicios Sociales…
—Supongo que podría dejarle que trabaje conmigo durante un tiempo…
Había esperado que su abuela le dijera que no era necesario, que protestara un poco. Por el contrario, la mujer se dio la vuelta, con una sonrisa de oreja a oreja.
—¡Eres un buen chico, Joseph! Ya sabía yo que la ayudarías.
—Lo hago por ti. Y no lo haré por mucho tiempo.
—No, claro que no. Dos meses, tres…
—Dos semanas. Tres como máximo. Para entonces, espero que la signora se haya encontrado otro trabajo y un lugar para vivir.
—Signorina. Pero no es que importe. La pobre mujer…
—¿Qué le pasa? ¿Hay algo más que yo deba saber sobre ella?
—Mi honestidad me obliga a confesar que la signorina no es en absoluto atractiva.
—¿No?
—No. La signorina es muy pálida. Y muy delgada. No tiene formas, es como un muchacho. No tiene —añadió la abuela, dibujando curvas con las manos sobre su opulenta pechera.
—Entiendo. ¿Estás segura de que es italiana?
—Claro. Aprendió a cocinar en Florencia —dijo Nonna, riendo. Luego, la sonrisa fue desapareciendo mientras se limpiaba las manos en el delantal—. Ella es, ¿cómo diríamos? bueno, es madurita. No es joven, no es joven.
Joe suspiró, imaginándose lo que aquella mujer debía de ser cuando su abuela había considerado a Maria atractiva.
—Bueno —dijo él—, mientras sepa cocinar, lo demás no importa.
—Yo sé cómo caen las mujeres a tus pies, Joe.
—Sí, eso parece que les pasa a algunas de ellas.
—Pero eso no le pasará a la signorina.
—Sí, bueno, considerando su edad.
—No le gustan los hombres.
—Bien.
—No, Joseph, a lo que yo me refiero es… que no le gustan los hombres —repitió la abuela, inclinándose sobre él.
—¿Quieres decir que es…? —preguntó Joe, comprendiendo el significado de aquellas palabras—. Quieres decir que… efectivamente, no le gustan los hombres.
—Exactamente. ¿Te das cuenta? Es perfecta. Ella no te molestará nunca, ni tú a ella. Y yo puedo irme tranquila a mi tumba sabiendo que estás comiendo bien.
—Tú no te vas a ir a ninguna parte, bicho malo. Al menos no por mucho tiempo.
—Yo no soy eso que me has llamado. Yo soy simplemente una abuela un poco chocha que le ha dado a su nieto favorito un regalo.
—Menudo regalo —dijo él, abrazándola—. Eres precisamente lo que te he llamado, por eso no juego contigo nunca al póquer ni te tengo como adversaria en una sala de juntas.
—Adulador. Tú eres demasiado listo para una vieja como yo.
—Sí, seguro.
—¿Te apetece un poco más de café?
—Ojalá pudiera, abuelita, pero me voy a tener que marchar.
—¿Tan pronto?
—He quedado. Uno de los muchachos con los que yo juego al tenis va a… —dijo él, interrumpiéndose antes de decir «se va a casar». No quería volver a repetir la conversación—… va a dar una fiesta en su casa, en Nob Hill. Le prometí que iría.
—Ah —respondió la abuela, tomándole la cara para darle un beso en cada mejilla—. ¡Qué bien! ¿Te gustaría llevarte un poco de comida? Puedo ponerte un poco de todo en un Tupperware…
—No. Creo que molestaría un poco al… cocinero.
—Sí, claro. No me había parado a pensarlo. Bueno, que te diviertas, Joe.
—Lo intentaré —prometió Joe, tomando su chaqueta para luego abrazar a su abuela—. Te quiero, abuela.
—Y yo también te quiero a ti —respondió la mujer, acompañándolo a la puerta—. Ahora, recuerda. Tu nueva cocinera llegará a tu casa mañana por la mañana, bien temprano.
—Oh, sí, claro —dijo él, que, por un momento, casi se había olvidado de aquel plan.
La verdad era que no le importaba en absoluto ayudar a la mujer mientras ella encontraba otro trabajo. La ciudad tenía que estar llena de personas que quisieran los servicios de una experimentada cocinera italiana, aunque fuera lesbiana, vieja y fea.
—Tengo muchas ganas de conocerla —añadió Joe—. ¿Cómo has dicho que se llama?
—Luciana, Luciana Bari.
—De acuerdo. Luciana Bari, de Florencia, Italia —resumió él, sonriendo mientras salía al porche—. Suena perfecta.
—Es perfecta —afirmó Nonna Romano.
Y lo decía en serio.
Mientras tanto, Lucinda Barry, de los Barry de Boston, una familia de rancio abolengo descendiente de los Barry que llegaron en el «Mayflower» y que no tenían dónde caerse muertos, estaba en una casa de Nob Hill. Ella se había mudado desde la costa este a la oeste, prometiéndose que jamás volvería a prestar atención a un hombre después de que su prometido la dejara tirada por una idiota con dinero.
Su casero acababa de ponerla de patitas en la calle por no pagar el alquiler y, desesperada, había hecho un curso intensivo de cocina con el chef Florenze en la Escuela de Artes Culinarias de San Francisco. Al día siguiente, iba a empezar su primer trabajo como cocinera para un caballero sensible, encantador y homosexual, del que ella esperaba que fuera tan amable como para no darse cuenta de que ella, poco más o menos, lo único que sabía hacer era hervir agua y, sorprendentemente, preparar un maravilloso helado.
En aquellos momentos, la misma Lucinda Barry estaba en el cuarto de baño de una casa de Nob Hill, mirándose en el espejo y preguntándose por qué le había jugado el destino aquella mala pasada.
—No puedo hacerlo —susurró Lucinda, al verse el pelo rubio y los ojos verdes reflejados en el espejo.
«Claro que puedes. No te queda elección», se decía ella, o su reflejo, inmediatamente. La chica que habían elegido para salir del pastel había comido algo que le había sentado mal.
—No nuestra comida —dijo el chef Florenze fríamente, cuando la ambulancia se la llevó al hospital. Luego, había examinado el grupo de graduados en la escuela y había señalado a Lucinda—. Tú…
Cuando Lucinda había dado un paso atrás, horrorizada, diciendo que ella era cocinera y no una bailarina de strip tease, el chef había sonreído y le había dicho que tampoco era cocinera hasta que él le entregara su diploma…
—¡Señorita Barry! —exclamó alguien, al otro lado de la puerta. Lucinda se sobresaltó. Era el chef—. Señorita Barry, ¿por qué diablos está tardando tanto?
Lucinda se irguió y se miró en el espejo. ¿Cómo podría cambiar su gorro y su uniforme de cocinera por una tiara dorada, un minúsculo sujetador y un tanga y luego saltar de un pastel de cartón?
—Seguro que no es tan duro como estar sin blanca, sin trabajo y sin casa —musitó Lucinda, tristemente.
Entonces,