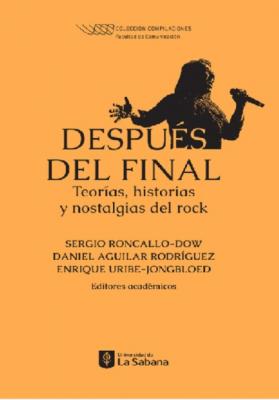ТОП просматриваемых книг сайта:
Después de final . Varios autores
Читать онлайн.Название Después de final
Год выпуска 0
isbn 9789581205790
Автор произведения Varios autores
Жанр Изобразительное искусство, фотография
Издательство Bookwire
Pensamos el rock en tanto producto cultural estrechamente relacionado con la juventud, que surge como parte del proceso global de giro hacia la juvenalización (juvenalization) de la cultura (Sánchez, 2014). Esta categoría de juventud la entendemos como heterogénea (Reguillo, 2013), caracterizada por sus múltiples presentaciones, determinadas, a su vez, por factores como clase, raza, etnicidad, origen, entre otros, desde la cual los actores se reconocen como sujetos de derechos en un contexto social determinado. Esta relación entre jóvenes y rock se establece desde las mediaciones a través de las cuales un determinado sector de la población joven da cuenta de su cotidianidad; desde las prácticas, a través de las cuales busca espacios de reconocimiento de sí misma, de reproducción de discursos culturales dominantes; y desde la producción de discursos que manifiesten su voluntad. Esto implica comprender el rock como una práctica que apunta a la generación de sentidos y enunciados particulares para un grupo o clase particular, y en la que se identifican tanto discursos de legitimación como de proyecto o resistencia (Vega y Pérez, 2010).
Se asume la aparición del rock como manifestación de la emergencia del sujeto-joven y como nodo en torno al cual comienzan a configurarse organizaciones de ese nuevo sujeto en el espacio social (Reynolds, 2018). En este contexto, se entiende por prácticas comunicativas aquellas que generan sentido del mundo para y desde los sujetos, en el que los jóvenes emergen de forma simultánea y en interconexión con el universo-rock. Hablamos de prácticas por medio de las cuales se constituye y manifiesta el sujeto yo-nosotros y se reconoce el actor otro; prácticas que se manifiestan por medio de discursos explícitos, implícitos u ocultos (Pérez y Vega, 2010).
La propuesta de Martín-Barbero (1995) en torno a los procesos comunicativos y cómo estos se instalan en lugares estratégicos de la sociedad, haciéndose visibles en escenarios de producción, más allá de los de circulación, nos permite, por tanto, abordar el rock, no solo como una manifestación artística, sino también como un proceso comunicativo que conecta sujetos entre sí y con su entorno social. Cada una de las manifestaciones del rock encierra elementos propios, únicos y particulares que, por medio de una apreciación cuidadosa y crítica, pueden ser develados y pueden llegar a poner de manifiesto fenómenos sociales y culturales que pasan inadvertidos en la apreciación diaria que se tiene de ellos. Se trata de formas de expresión y de socialización que se presentan como el mostrarse de toda una serie de subjetividades que surgen a lo largo y ancho del andamiaje social.
Tales discursos determinan la posición de los jóvenes frente a la ideología o las prácticas dominantes, que se convierten en naturales, en lo correcto, en lo normal, en lo que no es cuestionado. Esto último es lo que Bourdieu (1998) definiera como la doxa, que se convierte en una suerte de habitus colectivo a través de la reproducción y búsqueda de acercamiento a esa lógica dominante. Es posible resistir a esta doxa, subvertirla y generar elementos y prácticas que evidencian una clara agencia opositora a lo que se considera una imposición y un acto de dominación y violencia simbólica. En este sentido, se encuentran grupos de jóvenes que producen sus propios discursos como un proyecto generador de nuevas prácticas, a partir de la experimentación y la generación de un capital simbólico determinado. La exploración con nuevos ritmos, más allá de las letras de sus canciones (Palutina y Martynycheva, 2015), así como el desarrollo de nuevas instrumentaciones, dan cuenta de las transformaciones que se van dando, tanto en la producción como en el consumo. El rock ha sido un escenario de estas transformaciones.
Se entiende el rock, entonces, como un espacio de prácticas comunicativas. Si bien hay una dificultad al definir con delimitaciones concretas el qué y el cómo del rock en América Latina, “existe un consenso acerca de que el rock como cultura no es solo un género musical, sino también una serie de prácticas y valores específicos” (Sánchez, 2014, pp. 519-520). Esto porque el rock implica, más allá del consumo mediático, la generación de usos, rituales y construcción de elementos simbólicos que producen tanto reconocimiento como exclusión del otro (Ricoeur, 2005). El rock también articula la posibilidad de dirigir a un auditorio específico, otros jóvenes como ellos, un discurso que va desde expresiones de una condición subjetiva, frente a una situación particular, pasando por el cuestionamiento a las instituciones y las relaciones de poder, llegando, en algunos casos, a hacer un llamado a la acción como forma de participación ciudadana.
Aproximación metodológica: las voces del rock
Para realizar una aproximación más comprensiva al rock en Colombia, se han identificado tres estadios clave, dado que explican la aparición, el desarrollo y la producción de este en el contexto cultural nacional. El primero de ellos corresponde a los sesenta, periodo que se entiende como el momento en que se da inicio al proceso de apropiación del rock en América Latina (Sánchez, 2014, p. 520) y de una experimentación, de mezcla, de aquello que García-Canclini (1990) definiera como una hibridación cultural que generó, a la postre, el ambiente perfecto para el nacimiento de un rock con sonido propio en Colombia. El segundo estadio apunta a finales de los ochenta, cuando el rock comienza a recuperar fuerza en Colombia, luego de una década de letargo comercial ante el auge de otras músicas. Finalmente, los noventa resulta de particular interés, pues es este el estadio en que se consolidan procesos de institucionalización de espacios destinados para el rock, los cuales indican claramente su consolidación como producto cultural propio, pero, sobre todo, el reconocimiento del sujeto joven como ciudadano, como actor social.
Este estudio se plantea desde una perspectiva posmoderna de la investigación histórica convencional (Leslie, 2018), que sitúa la investigación en contexto, por lo que revisa diversidad de fuentes empíricas que incluyen referencias en prensa, radio y televisión, y quince entrevistas semiestructuradas a integrantes de bandas representativas de ese movimiento, de las cuales se usaron las más relevantes. Igualmente, se utiliza la experiencia personal a modo autoetnográfico por parte de los autores, quienes también hicieron parte de ese circuito.
Del rock en Colombia o la historia de las abstracciones
Hacia los ochenta
Si bien es cierto que las primeras bandas colombianas de rock aparecen hacia los sesenta, es a finales de los cincuenta que comienzan a llegar los primeros vinilos, afiches y, por supuesto, las películas que convertían a los artistas en íconos de una juventud crecientemente inconforme, cuyas manifestaciones de desacuerdo se daban a partir de marchas estudiantiles, las cuales fueron aplacadas prontamente por la fuerza pública, como lo refleja el tratamiento dado a los movimientos estudiantiles durante la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957 (Cepeda, 2008a, 2008b; Tirado, 2014).
Al igual que en otros países de Iberoamérica, las primeras manifestaciones del rock en Colombia se dieron por mímesis de los productos que llegaban por la radio, los vinilos y el cine desde México y los Estados Unidos, respectivamente, y eran unas reconstrucciones bastante conservadoras del nuevo género musical. Estas adaptaciones evidencian un interés por los sonidos emergentes y lo que estos implicaban. Los primeros en empezar a interpretar este tipo de música eran jóvenes de familias acomodadas, que podían darse el lujo de costearse los instrumentos que debían ser importados. Estos eran jóvenes para quienes el statu quo no representaba un problema y el sexo era algo relegado a la esfera de la intimidad (Muñoz, 2014). De hecho, sería un joven acomodado y de origen irlandés quien desde la estación Nuevo Mundo de Caracol Radio se convirtió en disk jockey de música moderna (término utilizado para referirse al rock ‘n’ roll), y a pesar del horario tardío de su programa (11:00 p. m.) y tener la oposición de la audiencia adulta, captó y visibilizó la existencia de una gran audiencia joven, interesada en esa nueva música (Betancourt, 2011).
En