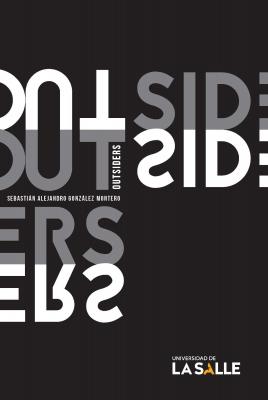ТОП просматриваемых книг сайта:
Outsiders. Sebastián Alejandro González Montero
Читать онлайн.Название Outsiders
Год выпуска 0
isbn 9789585400917
Автор произведения Sebastián Alejandro González Montero
Жанр Социология
Издательство Bookwire
10 La venganza, dicen Gamboa y Herrera, “casi siempre, genera más violencia y no es una respuesta adecuada ni justa al pasado”. Complementan la afirmación por medio de una larga nota a pie de página donde señalan la discusión relativa al concepto de venganza de retribución en contraste con el de retribución penal (cfr. 2012, pp. 242-243).
11 Cfr., acerca del asunto un momento específico del relato “Adelfa”, en el que se dice: “[…] La organización no se desmoronó al otro día, la muerte fue lenta. Agonizó como agoniza un armadillo, poquito a poco, sin darse cuenta. Entre discusiones y peleas interminables nos fueron sumergiendo en la vida de los que buscábamos salvar. Una vida del mismo color todos los días. Al principio, pensaba, seguiré igual, pero ahorrándome el miedo. Mentira, el miedo hace falta, es un compañero que se echa de menos; cuando no es terror, da fuerza, enerva. Es guía. A veces teníamos que recurrir al terror para recordarnos que éramos los mismos de antes y nos inventábamos allanamientos, cárceles, desapariciones. No porque el gran aparato represivo hubiera desaparecido, sino porque lo necesitábamos para no dejarnos desvanecer. […]. Nosotros —una parte de nosotros— nos negábamos a botar las banderas a la alcantarilla. Queríamos seguir peleando y vivir de la pelea. Se hizo imposible sin regresar a las armas, y los que dijimos que había que dejarlas no teníamos vuelta atrás” (Molano, 2015, p. 138).
12 Cfr. la narración “Hospital de sangre”, con atención especial a la descripción que se hace del comandante Doblecero (cfr. Molano, 2015, pp. 153-175; sobre todo las páginas 166 a 169, donde se muestra la relación entre la violencia y la autoafirmación de la autoridad y la jerarquía iracunda).
13 Intentamos complementar la definición de la ira que se registra en Paisajes del pensamiento de Martha Nussbaum. El espacio no nos alcanza para explicarnos. Pero podemos decir que la ira no es solo el gesto que sigue a los daños personales realizados por individuos libres (cfr. Nussbaum, 2008, p. 51). Pensamos que la ira es también una reacción efervescente relativa a medios de competencia y situaciones donde la necesidad de supervivencia se hace notable y guiada por afanes paranoicos de lucha y de éxito frente a los demás.
14 Canetti (2007) se refiere a este mecanismo con particular sutileza: “Es recomendable”, dice “partir de un fenómeno que es familiar a todos, el del placer de enjuiciar. ‘Un mal libro’, dice alguno, o ‘un mal cuadro’, y se dan las apariencias de que se tiene algo objetivo que decir. Todo su aire delata que lo dice con gusto. Pues la forma de la declaración engaña, y muy pronto pasa a ser como de índole personal. ‘Un mal poeta’ o ‘un mal pintor’, se añade en seguida, y suena como si uno dijera ‘un mal hombre’. Por todas partes se tiene la ocasión de sorprender a conocidos, a desconocidos, a uno mismo es este proceso de enjuiciar. La dicha que da la sentencia negativa es siempre inconfundible. […] ¿En qué consiste este placer —de enjuiciar? Uno relega algo lejos de sí a un grupo inferior, lo que presupone que uno mismo pertenece a un grupo mejor. Uno se eleva rebajando lo otro. La existencia de lo dual, que representa valores opuestos, se supone natural y necesaria. Sea lo que sea lo bueno, está para que se destaque de lo malo. Uno mismo decide qué es lo que pertenece a lo uno y qué a lo otro” (pp. 350-351). El papel del juez es uno los elementos del poder. Canetti ahonda en otros, como el ejercicio de la fuerza y el poder, la relación entre poder y velocidad, la práctica de poder en el ejercicio de hacer preguntas y querer respuestas, en el secreto (a nuestro modo de ver, uno de los aspectos más interesantes de los detentadores de poder), en los juicios y las sentencias y, finalmente, en el poder de perdonar y de ofrecer gracia (cfr. Canetti, 2007, pp. 331-353).
15 La noción jurídica de víctima (cfr. Congreso de la República, 2011) es recientemente considerada y reflexionada en una visión amplia de los daños emocionales y psicológicos, daños morales, daños políticos y daños socioculturales relativos a fenómenos como la guerra y el conflicto armado (cfr. GMH, 2013, pp. 259-327).
16 Al hablar de las condiciones políticas recientes en los Estados Unidos, Livingston (2012) señala: “Among working-class Americans who have suffered unemployment with the colapse of the industrial economy, cultural alienation from a powerfully secular and liberal cultural elite, and social fragmentation from the increasing speed, ethnic pluralism, and diversity of a globalizing world, there exists a reserve or resentment to be tapped. Neoliberals and neoconservatives on the American right have overcome their traditional antagonism to draw on this resentment and channel i tinto a shared spirituality of revenge that vilifies foreigners, immigrants, nonwhites, women, queers, liberals, and secularists” (p. 275).
17 Desde el punto de vista de la psicología social crítica, se ha validado la correlación entre autoestima y el deseo de victoria y dominio, sobre todo en los hombres (cfr. Grijalva et al., 2015, pp. 261-310). De todos modos, la correlación ya había sido aislada en intuiciones de la psicología social y la antropología presentes en investigadores como Canetti (cfr. 2007, pp. 290-296).
18 Estas características son fácilmente reconocibles en los relatos de la guerra y la violencia en Colombia. Sugerimos algunas líneas del tema: “En las autodefensas no había mujeres. Algunas nos ayudaban a hacer inteligencia, pero combatientes de fusil y canana, solo la mujer del finado Vencedor, la Negra. Era muy arrecha, muy franca para el combate. Era tolimense. No se le quedaba nada. Siempre detrás de su macho. Peleaba de verdad. Andaba con un mero revólver en la cintura porque su puesto era de mando. Peleó en Cabrera, se atrincheró en la Vuelta de la Muerte, atacó a un combo del Ejército y le mató ochenta hombres. Hubo fusiles para mucha gente; fusiles máuser, alemanes. La Negra peleó hasta quedar sin un solo tiro, dando candela en esa trinchera. Después eso mismo hizo con su marido, Vencedor: le dio un tiro y lo mató. Vencedor era jodido. Un gran comandante, el mejor que hubo, el más afamado para el combate. Pero jodido” (Molano, 2015, p. 55).
19 En la obra de Molano, la figura del superviviente aparece con particular frecuencia. Quizá por el entorno de violencia, guerra y necesidades en que Molano cuentas sus historias. Nos gustaría mencionar varios personajes y desarrollar algunas tesis, pero el espacio no da para eso. Nos vamos a contentar con referenciar la historia de Luis Eduardo en “De Calamar a Puerto Nuevo” en Selva adentro (2006, pp. 94-95; 98-99; 102-104). El lector podrá identificar en la narración de Molano los rasgos de supervivencia que aquí caracterizamos.
20 Por lo que sabemos a través del GMH, el ejercicio de intimidación hace parte de la búsqueda de credibilidad en la capacidad de amenaza y en las estrategias de control de la población y territorios de los actores armados. El fenómeno ha sido descrito como reputaciones de violencia (GMH, 2013, pp. 40, 104 y 163). Algunos detalles del tema pueden encontrarse narrativamente expresados en Ahí le dejo esos fierros de Molano. Léase, en particular, el relato “A lo bien” (cfr. 2015, pp. 26-30).