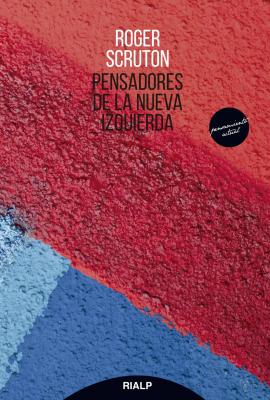ТОП просматриваемых книг сайта:
Pensadores de la nueva izquierda. Roger Scruton
Читать онлайн.Название Pensadores de la nueva izquierda
Год выпуска 0
isbn 9788432148002
Автор произведения Roger Scruton
Жанр Документальная литература
Серия Pensamiento Actual
Издательство Bookwire
Hay principalmente dos razones. En primer lugar, los pensadores que aparecerán en estas páginas se refieren a sí mismos con este término. Y, en segundo lugar, todos ilustran una perdurable forma de ver el mundo que ha sido característica de la civilización occidental, al menos desde la Ilustración, y sobre la que se han construido complejas teorías sociales y políticas, como las que tendré ocasión de analizar en los siguientes capítulos. Muchos de las cuestiones que discutirá surgen en el contexto de la Nueva Izquierda, de gran importancia en la década de los sesenta y setenta. Otros son propios del pensamiento político de la posguerra, que creía que el Estado debía asumir las cargas sociales y distribuir los bienes.
Thinkers of the New Left se publicó antes del desmoronamiento de la Unión Soviética, antes de que la Unión Europea apareciera como un nuevo poder imperial y de que China se transformara en un exponente salvaje del capitalismo mafioso. Naturalmente los pensadores de izquierdas se han visto obligados a tener en cuenta estos cambios. La caída del comunismo en la Europa del Este y la debilidad de las economías socialistas en otros lugares dieron algo de credibilidad a las políticas económicas de la “nueva derecha”, e incluso el Partido Laborista se subió a ese carro, abandonó la cláusula IV de sus estatutos (es decir, su compromiso con la propiedad estatal) y aceptó que la industria no fuera ya una de las principales competencias del gobierno.
Por un momento pareció incluso que quienes habían dedicado sus esfuerzos intelectuales y políticos a encubrir a la Unión Soviética o a defender las “repúblicas populares” de China o Vietnam iban a pedir disculpas. Pero fue una esperanza fugaz. En esa misma década, el establishment de izquierdas volvió a asumir un nuevo protagonismo: Noam Chomski y Howard Zinn comenzaron otra vez a proferir sus radicales críticas contra América; la izquierda europea se unió de nuevo contra el “neoliberalismo”, como si este hubiera sido siempre el problema; Dworkin y Habermas siguieron cosechando premios por sus libros, tan poco leídos como impecables desde el punto de vista de su ortodoxia, y se premió a Eric Hobsbawm, un viejo comunista, por su inquebrantable fidelidad a la Unión Soviética, nombrándolo miembro de la Orden de los Compañeros de Honor de su Majestad.
Es verdad que el enemigo no era ya el de antes: el esquema marxista no se encajaba con facilidad en las nuevas circunstancias, y hubiera sido una ingenuidad defender la causa de la clase trabajadora cuando sus últimos integrantes se estaban convirtiendo en desempleados o en autónomos. Pero justo en ese momento llegó la crisis financiera, y personas de todo el mundo se vieron de repente sumidas en la pobreza, mientras los supuestos culpables de la situación —banqueros, financieros y especuladores— se esfumaban con sus bonus intactos. Como consecuencia de ello, comenzaron de nuevo a alcanzar popularidad libros que criticaban la economía de mercado, que nos recordaban que los auténticos bienes no son intercambiables (como decía Sandel en Lo que el dinero no puede comprar) o que los mecanismos del mercado determinan la transferencia masiva de riqueza de los más pobres a los más ricos (como señalaba Stiglitz en El precio de la desigualdad, o Piketti en El capital en el siglo XXI). Otros pensadores volvieron a extraer de la siempre pródiga fuente del humanismo marxista nuevas razones para hablar de la degradación espiritual y moral de la humanidad provocada por el libre intercambio económico (Gilles Lipovetstki y Jean Serroy, La estetización del mundo; Naomi Klein, No Logo; Philip Roscoe, I Spend, Therefore I Am).
De este modo, volvieron a disfrutar de cierta reputación los pensadores y escritores de izquierdas, asegurando al mundo que en realidad nunca se había comprometido con la propaganda comunista, y renovando sus ataques a la civilización occidental y a su sistema económico “neoliberal”, al que consideraban la principal amenaza de la humanidad en un mundo globalizado. La “derecha” siguió siendo un término que aludía al “abuso”, como lo era antes de la Caída del Muro, y las actitudes que se describen en este libro han conseguido adaptarse a esas nuevas condiciones sin moderar su propensión al conflicto. Este curioso fenómeno es uno de los muchos enigmas que trataré de desentrañar en las páginas que siguen.
La posición de la izquierda quedó claramente definida cuando surgió su distinción con la derecha. Los izquierdistas, como los jacobinos de la Revolución Francesa, creen que los bienes se encuentran injustamente distribuidos, y que ello es debido no a la naturaleza humana, sino a robo perpetrado por la clase dominante. Se definen en oposición al poder establecido, y se consideran los adalides de un nuevo orden que tendrá como objetivo corregir las viejas injusticias infligidas contra los oprimidos.
Dos son los rasgos de ese nuevo orden, que justifican su búsqueda: la liberación y la justicia social. Son parecidos a los valores de la libertad y la igualdad que predicaba la Revolución Francesa, pero solo parecidos. La liberación que reclaman los movimientos de izquierdas actuales no se refiere sólo a la liberación frente a la opresión política, o al derecho a vivir sin ver perturbada nuestra existencia. Significa emanciparse de las “estructuras”: de las instituciones, de las costumbres y de las convenciones que conforman el orden burgués y que han configurado el sistema compartido de normas y valores característico de la sociedad occidental. También aquellos izquierdistas que han abandonado el libertarianismo de los sesenta conciben la libertad como una forma de liberación de las constricciones sociales. Sus obras se dedican a deconstruir instituciones como la familia, la escuela, la ley, el Estado-nación, instituciones gracias a las cuales hemos recibido la herencia de la civilización occidental. Esta literatura, cuya mejor forma de expresión son las obras de Foucault, cree que lo que para otros son los mecanismos del orden civil, constituyen “estructuras de dominación”.
Liberar a las víctimas de la opresión es, sin embargo, una causa interminable, pues siempre aparecen nuevas víctimas en el horizonte. La liberación de la mujer de la opresión a la que la ha sometido el hombre, la de los animales frente al abuso humano, la de los homosexuales y transexuales de la homofobia, e incluso la de los musulmanes de la “islamofobia”, es decir, todas las causas que en los últimos tiempos la izquierda ha incluido en su programa político, han sido consagradas por la ley, e incluso se han creado comités en su defensa, que vigilan la censura oficial. Paulatinamente se han ido marginando las antiguas normas en las que se fundamenta el orden social, e incluso pueden llegar a ser condenadas como “vulneraciones de los derechos humanos”. Asimismo, la causa de la liberación ha dado lugar a más leyes de las que nunca fueron promulgadas para suprimirla; para darse cuenta de la situación, basta pensar en la legislación “antidiscriminación” que hoy existe.
Por otro lado, el objetivo de la “justicia social” no hace referencia, como en la Ilustración, a la igualdad ante la ley o a la igualdad de derechos civiles. El objetivo es la completa reorganización de la sociedad para eliminar todo privilegio, toda jerarquía y toda distribución de bienes que no sea equitativa. Ya no resulta aceptable, ciertamente, el igualitarismo radical de los marxistas y anarquistas del siglo XIX, que pretendían la abolición de la propiedad privada. Pero el reclamo de la “justicia social” encubre una mentalidad igualitaria mucho más persistente, una mentalidad por la que la desigualdad, en cualquier ámbito —en el de la propiedad, el placer, el derecho, la clase social, las oportunidades educativas o cualquier otro que desearíamos para nosotros o para nuestros hijos— es en principio injusta hasta que se demuestre lo contrario. En todo ámbito en el que las posiciones de los individuos sean comparables, el postulado por defecto es la igualdad.
Este postulado podría pasar desapercibido en el estilo cordial que tiene la prosa de John Rawls. La reivindicación más provocadora que hace Dworkin a favor del derecho a “igual tratamiento” frente al derecho a “ser tratado como igual” puede hacer que el lector se plantee hasta qué extremo lleva su argumentación. Pero lo más importante es percatarse de que se trata de un argumento que no permite que nada se interponga en su camino. No hay costumbres, ni instituciones, ni leyes ni jerarquías, ni tradiciones ni distinciones, normas o devociones que sean más importantes o puedan imponerse a la igualdad, si no son capaces de acreditar sus propios méritos. Todo lo que no pueda acomodarse a ese objetivo igualitario debe destruirse y construirse de nuevo, y no es