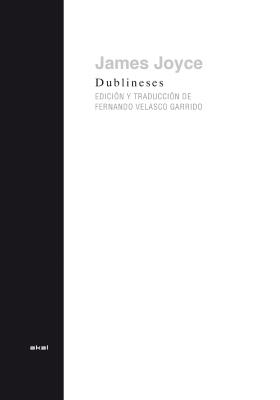ТОП просматриваемых книг сайта:
Dublineses. Джеймс Джойс
Читать онлайн.Название Dublineses
Год выпуска 0
isbn 9788446042150
Автор произведения Джеймс Джойс
Жанр Языкознание
Серия Vía Láctea
Издательство Bookwire
Pasaba poca gente. El vecino de la última casa pasó camino hacia ella; escuchó taconear sus pasos en el pavimento de cemento y luego crujir sobre el sendero de escoria ante las nuevas casas rojas. En otra época había habido allí un descampado al que todas las tardes iban a jugar con los niños de otras familias. Luego un tipo de Belfast compró el terreno y construyó casas; no como sus pequeñas casas marrones, sino casas grandes de ladrillo con relucientes tejados. Los niños de la avenida solían jugar juntos en aquel campo; los Devine, los Water, los Dunn, el pequeño Keogh el Tullido, ella misma y sus hermanos y sus hermanas. Ernest, sin embargo, nunca jugaba; era demasiado mayor. A menudo su padre les echaba del descampando con su bastón de endrino[1]. Pero generalmente el pequeño Keogh se quedaba de vigía y avisaba en cuanto veía venir a su padre. Aun así entonces parecían haber sido bastante felices. Su padre no era tan malo entonces; y además, su madre estaba viva. De aquello hacía mucho tiempo; ella y sus hermanos y sus hermanas se habían hecho adultos; su madre estaba muerta. Tizzie Dunn también estaba muerta, y los Water habían regresado a Inglaterra. Todo cambia. Ahora ella se iba a marchar como los demás, se iba a marchar de su hogar.
¡El hogar! Miró alrededor de la habitación, volviendo a ver todos los objetos familiares cuyo polvo había limpiado una vez por semana durante tantos años, preguntándose de dónde demonios venía todo ese polvo. Puede que nunca volviera a ver esos objetos familiares de los que jamás se le había pasado por la imaginación separarse. Y aun así durante todos esos años nunca había averiguado el nombre del sacerdote cuya amarillenta fotografía colgaba de la pared sobre el averiado armonio, junto a la estampa coloreada de las promesas hechas a la beata Margaret Mary Alacoque[2]. Había sido un amigo de colegio de su padre. Siempre que mostraba la foto a una visita solía comentar de pasada:
—Ahora vive en Melbourne.
Ella había consentido marcharse, dejar su hogar. ¿Era sensato hacerlo? Trató de sopesar los pros y los contras de la decisión. En su casa al menos tenía refugio y comida; a su alrededor estaban aquellos con los que había convivido toda su vida. Desde luego, tenía que trabajar duro tanto en la casa como en el comercio. ¿Qué dirían de ella en los almacenes cuando se enteraran de que se había fugado con un hombre? Dirían que era una tonta, quizá; y ocuparían su puesto mediante un anuncio. La señorita Gavan se alegraría. Siempre se había mostrado altiva con ella, en especial cuando había gente escuchando.
—Señorita Hill, ¿no ve que estas señoras están esperando?
—Muéstrese animada, señorita Hill, por favor.
No iba a verter muchas lágrimas por dejar los almacenes.
Pero en su nuevo hogar, en un lejano y desconocido país, no sería así. Para entonces estaría casada... ella, Eveline. La gente la respetaría. A ella no la iban a tratar como habían tratado a su madre. Incluso ahora, aunque ya había cumplido diecinueve años, a veces se sentía amenazada por el comportamiento violento de su padre. Sabía que eso era lo que le había provocado las palpitaciones. Mientras crecían nunca había ido a por ella como solía ir a por Harry y Ernest; porque ella era una niña; pero últimamente había empezado a amenazarla y a decir lo que le haría de no ser por respeto a su difunta madre. Y ahora no tenía a nadie que la protegiera. Ernest estaba muerto y Harry, que se dedicaba al negocio de la decoración de iglesias[3], estaba casi siempre perdido en algún rincón del país. Por otro lado, la invariable riña por dinero de los sábados por la noche había empezado a hastiarle hasta lo indecible. Ella siempre ponía todo su sueldo –siete chelines– y Harry siempre mandaba lo que podía, pero el problema era conseguir algo de dinero de su padre. Decía que ella despilfarraba el dinero, que no tenía cabeza, que no iba a darle lo que tanto le había costado ganar para que lo tirara por ahí, y muchas cosas más, pues los sábados solía estar bastante mal. Al final le daba el dinero y le preguntaba si tenía alguna intención de comprar la cena del domingo. Entonces ella tenía que salir todo lo deprisa que podía y hacer la compra, sujetando en la mano con fuerza su bolso de cuero negro mientras se abría paso entre la gente y volviendo tarde a casa cargada con las provisiones. Le costaba mucho trabajo mantener la casa en pie y ocuparse de que los dos niños que le habían dejado a su cargo fueran a la escuela y comieran con regularidad. Era mucho trabajo –una vida dura–, pero ahora que estaba a punto de dejarla, no le parecía una vida enteramente indeseable.
A punto estaba de explorar otra vida con Frank. Frank era muy buena persona, varonil, abierto de corazón. Iba a marcharse con él en el barco de la noche para ser su esposa y para vivir con él en Buenos Aires, donde él tenía un hogar esperándola. Con qué claridad recordaba la primera vez que le había visto; estaba de huésped en una casa de la calle principal a la que ella solía ir de visita. Parecía que hubiera sido sólo unas semanas antes. Él estaba en la puerta, su gorra echada hacia atrás en la cabeza y el pelo caído hacia delante sobre un rostro de bronce. Luego se fueron conociendo el uno al otro. Él solía recogerla cada noche a la puerta de los almacenes y la acompañaba a casa. La llevó a ver La chica bohemia[4] y ella se sintió eufórica allí sentada con él en una zona desacostumbrada del teatro. A él le gustaba enormemente la música y cantaba un poco. La gente sabía que se cortejaban, y cuando él cantaba sobre la joven que se enamora de un marinero[5], siempre se sentía gozosamente confusa. Solía llamarla Poppens[6] en broma. Para ella al principio había resultado excitante tener un chico y luego le había empezado a gustar. Sabía historias de países lejanos. Había empezado como marinero raso con un sueldo de una libra al mes en un barco de la Allan Line que iba a Canadá. Le decía los nombres de los barcos en los que había estado y los nombres de los distintos servicios. Había cruzado a vela el estrecho de Magallanes y le contaba historias de los terribles patagonios[7]. Había acabado haciendo fortuna en Buenos Aires, decía, y había vuelto al terruño sólo de vacaciones. Ni que decir tiene que su padre había descubierto el romance y que le había prohibido que le hablara.
—Ya me conozco yo a esos marineros –decía.
Un día se había peleado con Frank y a partir de aquello ella tuvo que verse en secreto con su amado.
La noche se ahondó en la avenida. La blancura de dos cartas que tenía en su regazo se diluyó. Una era para Harry; la otra era para su padre. Ernest había sido su favorito, pero Harry también le caía bien. Últimamente su padre se estaba haciendo viejo, ella se daba cuenta; la echaría de menos. A veces podía ser muy amable. No hacía mucho, cuando ella había tenido que quedarse un día en cama, le había leído una historia de fantasmas y había hecho una tostada para ella en la chimenea. Otro día, cuando su madre estaba viva, habían ido a hacer picnic a la colina de Howth[8]. Recordaba a su padre poniéndose el sombrero de su madre para hacer reír a los niños.
Se le estaba acabando el tiempo pero continuaba sentada en la ventana, descansando su cabeza sobre la cortina, inhalando el aroma de la polvorienta cretona. A lo lejos en la avenida escuchaba sonar un organillo. Conocía la melodía. Era extraño que tuviera que sonar precisamente esa noche para recordarle la promesa hecha a su madre, su promesa de mantener unido el hogar todo el tiempo que pudiera. Recordó la última noche de la enfermedad de su madre; de nuevo estaba en la oscura habitación cerrada al otro lado del vestíbulo, y fuera escuchaba una melancólica melodía italiana. Le habían dado al organillero seis peniques para que se fuera. Recordaba a su padre pavoneándose al volver a la habitación de la enferma, diciendo:
—¡Malditos italianos! ¡Venir aquí![9].