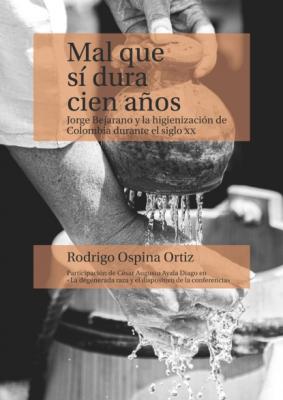ТОП просматриваемых книг сайта:
Mal que sí dura cien años. Rodrigo Ospina Ortiz
Читать онлайн.Название Mal que sí dura cien años
Год выпуска 0
isbn 9789587848465
Автор произведения Rodrigo Ospina Ortiz
Жанр Документальная литература
Серия Ciencias Humanas
Издательство Bookwire
Se debía tratar, entonces, de jalonar la aplazada república, la empantanada república. Para ello, era necesario fomentar el espíritu público, y la expresión mayor de ese espíritu público era la participación en el sufragio, en las elecciones. Y no era un llamado el que hacía Lucas Caballero para fomentarlo de una vez hacia abajo, sino hacia arriba, pues sostenía que era el primero de los deberes cívicos para todo ciudadano, y especialmente para las clases altas y cultas de la sociedad. Si no había condiciones legales de elegibilidad que aseguraran la competencia de los candidatos y que cerraran el paso a los audaces, la prensa, los Directorios y las clases cultas deberían contribuir a resolver ese problema.
Finalmente, sostuvo Caballero que en las circunstancias de 1920 se disponía de todos los elementos y posibilidades para dar como producto social un régimen efectivamente libre. Y para ello tan solo se necesitaba primero un cambio psicológico, un despertar del espíritu público, una política de transacción, de tolerancia, de lealtad y de justicia entre los partidos políticos. Para él no habían sido las mayores inteligencias, sino las voluntades superiores las que habían producido las obras de mayor trascendencia en el avance espiritual del mundo.
5. La revancha de Miguel Jiménez López
El viernes 23 de julio, con broche de oro, Miguel Jiménez López cerró el ciclo de conferencias sobre la degeneración racial. Había recibido palo tanto desde la extrema derecha como desde la extrema izquierda. Y era la oportunidad que tenía para retractarse o para reafirmarse:
Si me veis aparecer por segunda vez en este lugar; si al fin de estas veladas que serán memorables y en que hemos querido sondear el presente e interrogar el porvenir de nuestra colectividad, vuelvo a aparecer ante vosotros, es para preguntarme, como muchos lo hacéis en este instante: Después de todo, ¿qué nos queda? [¿]Dónde está la verdad? ¿Este torneo de opiniones a que hemos asistido, rudo pero generoso, como cumple en caballeros de la idea, nos ha hecho avanzar algunos pasos o nos ha dejado en nuestro preciso punto de partida? Es preciso absolver estas preguntas. Es necesario saber si, tras esta brega, hemos logrado proyectar alguna vislumbre sobre lo desconocido; es justo analizar si alguna idea directriz para nuestra vida, si algún fruto de verdad han podido surgir al fin de entre esta pomposa floración de teorías, de palabras y de pensamientos.43
Aunque se lamentaba del uso que se había hecho de la retórica para desvirtuarlo y contradecirlo, echó mano también de la misma herramienta. Se apropió de la atenuación: ahora se refería no a la degeneración de la raza, sino a la disminución biológica de la población colombiana. Al percibir a casi todos los intelectuales en su contra, confesaba haber sentido un vencimiento, pero no una desilusión, y declaraba no estar ni derrotado ni vencido ante su propia conciencia.
Jiménez prefirió esta vez horadar en los aspectos sociales de su concepción científica que se pudieran corregir sin renunciar, claro, a sus tesis principales. Se movía Jiménez, a veces, entre dos aguas: la democracia y la reacción. En últimas, advertimos que le asustaba la desaparición en un futuro de las razas blanca e indígena. Pero su mayor interés era tirarle el salvavidas a la primera, fortaleciéndola con una inmigración racialmente seleccionada. Reconocía al mestizo como el mejor organizado para los climas de montaña, para el altiplano y para resistir a las diversas causas debilitantes como el suelo, el aire, los alimentos, las aguas y los gérmenes parasitarios. Advertía que con higiene y con educación apropiada, podría llegar a ser capaz de “alguna eficiencia colectiva”. Pero en el fondo no creía en la que era la raza mayoritaria en el país. Hablaba de su debilidad volicional, de su inconsistencia de los afectos, movilidad de ideas y falta de dominio propio, poco organizada para la vida democrática y autónoma: “Los países donde este elemento racial predomina, como el Paraguay, Bolivia, Méjico, Centro América y el Perú son, por esta razón y no por otra, los que han ofrecido y siguen ofreciendo una historia política más agitada”44.
Le preocupaba a Jiménez que fuera la raza negra la más competente para sobrevivir en las condiciones del trópico y que terminara predominando en desmedro de la raza blanca, la cual no podría sostenerse por sí misma sin reforzarse con contingentes de fuera:
Apenas tengo para qué agregar que los países donde el elemento de color va siendo preponderante han marchado lenta pero seguramente hacia el estado de tutela y de protectorado por otras razas mejor dotadas. Liberia adoptó desde su fundación ese régimen, merced al cual ha subsistido, y, en nuestro continente, Santo Domingo y Haití están siendo una ilustración dolorosa de ese fenómeno social.45
Y como era caro para los colombianos de entonces el Ejército, y de él se había hablado en el debate, retomamos el tema. Era el Ejército para Jiménez lo que los niños para Bejarano: objeto de experimentación. En el reclutamiento de los jóvenes el científico había observado que los excluidos del servicio militar lo eran por coto, cretinismo, imbecilidad, úlceras, defectos oculares, sordomudez, cardiopatías, afecciones renales, paludismo y tuberculosis. Ratificaba su tesis del Ejército como un organismo enfermo. Y así les contestaba a los optimistas conferencistas: “¿Qué hacer donde el espíritu está pronto, pero la carne enferma?” Es decir, que no le vinieran a él, justo a él, con el cuento de no conocer el país y su población para con ello descalificar sus tesis. Decía haber estado en contacto y vivido con los campesinos; haber compartido sus fatigas y dolores; haber visto millares de adolescentes partir hacia regiones bravías en busca de quina, tagua, caucho o petróleo, y quedar consumidos por las fiebres o roídos por las llagas, sin que, muchas veces, uno solo de ellos hubiera regresado. Confesaba haber visto desaparecer caseríos debido a los flagelos de la enfermedad. Indicaba que era muy fácil decir que la patria marchaba con paso firme hacia el progreso, cuando se la observaba desde los centros donde había un cierto florecimiento industrial y capitalista, y que otra cosa sería si se la mirara desde los páramos desolados o desde las regiones ardientes y mortíferas del territorio.
Con brotes democráticos que llamaban la admiración de sus contemporáneos, Jiménez curaba su pensamiento reaccionario. Sostenía que el verdadero problema sociológico de Colombia era la existencia de dos castas distintas y distantes. Una, que merced a su posición económica y cultural, se había beneficiado de todos los favores de la civilización. Pero era un número muy reducido de la población, un tres por ciento o menos. Y, en cambio, había una infinita mayoría que no podía seguir ese movimiento progresivo, por inferioridad orgánica e inferioridad mental. Y se preguntaba: “¿Qué ganamos con tener algunos altos valores intelectuales y morales si la inmensa muchedumbre no puede secundarlos?”. Sostenía que habiendo sido el pueblo sostén y escudo de la república, se había convertido en obstáculo mental en la marcha hacia el progreso por sus precarias condiciones. ¿Querrían seguir con él, como peso muerto, las clases dirigentes de nuestros países? ¿Querrán marchar con el lento progresar del molusco que lleva a cuestas el pesado caracol que lo envolvió? ¡Seguramente, no! Es preciso que lo levanten, y después de un llamado a la mujer para que se vinculara a la campaña de higienización terminó con la siguiente perorata:
Cuando pregonáis las excelencias de nuestro régimen democrático y libérrimo, tened siquiera un recuerdo para toda esa “misera plebs contribuens,” de que hablaba el romano; para esa desgraciada plebe que contribuye, que ha contribuido, sí, con el trabajo de sus músculos y con la sangre de sus venas a plasmar nuestra nacionalidad, y de quien ésta se ha olvidado en más de un siglo de su inquieto vivir. Ahí está toda esa ingente masa de hombres negros, pálidos y cobrizos, tan colombianos