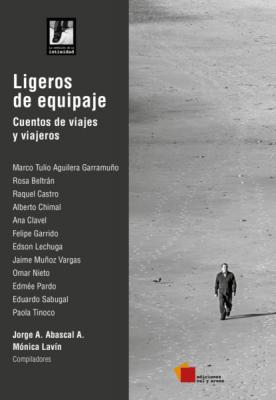ТОП просматриваемых книг сайта:
Ligeros de equipaje. Alberto Chimal
Читать онлайн.Название Ligeros de equipaje
Год выпуска 0
isbn 9786078564361
Автор произведения Alberto Chimal
Жанр Языкознание
Издательство Bookwire
Un mensaje en los altavoces le anunció que había llegado a la estación de su destino. Echó una mirada y encontró que la mujer de los niños los había despertado y se aprestaban a bajar llorosos y de mala gana. Pero el hombre que había viajado a su lado ya no estaba. Seguramente había descendido en una estación anterior, sin embargo aún podían percibirse rastros de su olor en el aire contaminado. Alina se precipitó en los andenes como si quisiera dejar atrás el mal sueño.
Juan la esperaba en el área de taquillas. Tan pronto se reconocieron entre los ríos de gente, a ambos les brotó una sonrisa. Pero Alina además lo abrazó apenas lo tuvo cerca. Y al hacerlo aspiró de su cuello y su barba ese aroma fresco que así la rescataba. En efecto, el olor a rancio, a soledad reconcentrada, había desaparecido. Escuchó que Juan le decía:
—Vamos a casa, Alina.
Ella seguía sujeta a él, negándose a soltarlo.
—Vamos —insistió Juan.
Pero Alina se aferraba a su abrazo en una resistencia obstinada. Tenía los ojos cerrados y en esa penumbra momentánea había percibido que otro tatuaje se ramificaba en su interior, añadiendo pétalos oscuros a la flor cárdena de su propio corazón. No ya el olor aquel, sino su recuerdo de tinta indeleble.
Antesala
Rosa Beltrán
Rosa Beltrán (Ciudad de México, 1960) es novelista, cuentista, ensayista, traductora, editora y fundadora de varias colecciones literarias. Es autora de las novelas: La corte de los ilusos (1995), El paraíso que fuimos (2002), Alta infidelidad (2006), Efectos secundarios (2011) y El cuerpo expuesto (2013). De los volúmenes de cuentos: Optimistas (2006) y Amores que matan (1996), y de los libros de ensayos América sin americanismos (1996) y Verdades virtuales (2019). Su publicación más reciente aparece en El edén oscuro, libro de crónicas sobre Acapulco. Sus cuentos aparecen en antologías de distintos países.
Publica en varias revistas y suplementos culturales en México y fuera del país. Colabora con la Revista de la Universidad de México, Laberinto y Gatopardo. Es co-conductora del programa Contraseñas en el canal 22. Es directora de Literatura de la unam y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.
www.rosabeltran.net
Twitter: @RosaBeltranA
Que el cielo exista
aunque mi lugar sea el infierno.
Jorge Luis Borges
Estábamos abandonados a los pensamientos que se colaban por alguno de los escondrijos del vagón de tren cuando no sé quién de los cuatro la vio entrar primero. A pesar de que procuraba hacerlo con discreción, la sonrisa delató su entrada y nos hizo removernos en nuestros asientos. Me extrañó que ese solo gesto pudiera romper tan eficazmente el silencio que se había acumulado desde hacía largo rato en nuestra cabina y, en cierta medida, que la negra se hubiera decidido por el angosto lugar entre la anciana de la ventanilla y la joven opulenta, en vez del que quedaba libre junto a Roberto, en el extremo. De este modo quedaba casi frente a mí. Hizo un recorrido general con la mirada, como cuidando que todo estuviera en orden, y volvió a mostrarnos una medialuna blanquísima entre toda esa oscuridad de piel.
Roberto y yo empezamos a hacernos conjeturas respecto al inusual entusiasmo de la muchacha y así matamos algunas horas más. Entre dientes —apenas unos panecillos de jamón y media botella de vino ácido—, llegamos a la conclusión de que tal gusto por un trayecto que duraría más de veinte horas, aunado a la impaciencia que parecía mostrar, eran prueba suficiente del próximo encuentro, estaciones adelante, con algún enamorado, aunque Roberto todavía insistió en la posibilidad del libro de lectura imprescindible que la joven estaba, ya lo ves, pronta a sacar de la bolsa de cuero; pero no, esta vez tampoco era un libro, sino un pañuelo facial con el que se repartía el sudor por cara y cuello haciendo de su maquillaje, a medida que transcurría el tiempo, una desgracia.
De frente a la estación intentábamos hacer alguna otra cosa que no fuera dejar correr el tiempo. Allá afuera, éste era otra cosa, parecía transcurrir de un modo distinto, eficaz. El maletero corría tras una señora solvente y consternada; un viejo se despedía a besos de una joven. Aquí dentro, en cambio, el estancamiento iba generalmente acompañado por dos maletas pequeñas, o una grande y un necessaire, o el rápido acomodo de la mochila naranja con un broche abierto que descansaba sobre la parrilla, y de nuevo cada quien a sus asuntos, pero esta vez, la anciana había abandonado su reposo caliente para llevarse el pañuelo a la nariz, decidida a no quitarlo de ahí y a que la muchacha negra advirtiera lo que ya había advertido y se orillara hacia la izquierda lo más posible. No volvió a moverse sino para lo indispensable, aunque se obstinara en su gesto risueño cuando Roberto le preguntó la hora, a saber si en un intento desesperado de apresurar el tiempo, o con ese maldito afán de proteger, tan suyo.
Eran las tres. La hora del silbato en las fábricas, del recogimiento, de la campanilla en mi casa de niña cuando mi madre pedía el salero. Traté de cubrir el cristal con mi suéter, pero el sol parecía atravesarlo como cuando una mira a través de las radiografías y no entiende nada, pero el médico le dice que está sana, que puede irse a tomar unas vacaciones, y una viene con la ilusión de encontrar un mundo nuevo, la cuna de la civilización y la cultura, y lo único que encuentra es el rayo de plomo en la cara, porque la cortina de nuestro compartimiento ha sido arrancada o están lavándola, o nunca ha habido cortina alguna y soportar este calor es parte de la prueba por la que todo viajero debe pasar si quiere entorpecer su rutina con un paréntesis de ausencia, y bueno, la negra sigue sonriendo.
Miré a Roberto enfrascado en su lectura, ajeno. Por primera vez sospeché de él. Recordé que durante sus narraciones jamás tocaba el punto de los percances, esos minúsculos fracasos, como si no existieran. El sol se colaba por mi cráneo hasta el cerebro palpitante. Como si no lleváramos los fracasos cargando en la maleta.
La anciana había comenzado a abanicarse con furia; estiraba el cuello hacia la ventanilla, como si de esta forma pudiera aspirar el aire que entraba antes que los demás y hurtara el poco de frescor que éste traía desde la barranca caliente, y a lo mejor porque no lograba su propósito, nos lanzaba rencorosas miradas que venían a depositarse en la distancia que guardaba celosamente entre su cuerpo y mis pies frente a los suyos. Comprendí que el avance de alguno de mis zapatos hubiera sido un claro signo de provocación, así que me levanté y comencé a desplazarme trabajosamente por el pasillo. Pensé en encontrar un rastro de oxígeno, una especie de consuelo, pero la mayoría de viajeros en otras cabinas habían tenido la misma idea, así que volví a mi asiento y traté de guardar la calma. Después de todo, ¿qué podrían significar algunas horas si me estaba esperando el Paraíso?
Cerré los ojos. Traté de dormir inútilmente, y los abrí de nuevo. De izquierda a derecha: las cintas plateadas del pelo y los lentes con cadenilla de plata; después el pelo crespo y la mirada tierna y saltona; por último viene el pelo escurrido y por lo menos cinco mil calorías diarias de más. Me apliqué a la tarea de usar mis ojos como una cámara fotográfica. Los abría y los cerraba, elevaba y bajaba el puente de los párpados captando todos los instantes. Así podía observar a los demás a mis anchas. Incluso a Roberto, que se desesperaba a bocanadas con la misma página desde hacía varias horas. La gorda era la más fotogénica. Cambiaba constantemente de posición. Cruzaba las piernas y trataba de elevarlas lo suficiente como para que las lorzas de carne entre ambas no se estorbaran e hicieran imposible la faena. Se rodeaba con los brazos; se azotaba de perfil; lograba fotografías realmente hermosas. Por el contrario, la quietud de la negra la hacía una pésima modelo. Lo único interesante era el efecto de la pintura corrida: la hacía lucir como una improvisada plañidera al llorar silenciosos lagrimones de rímel. Alguien