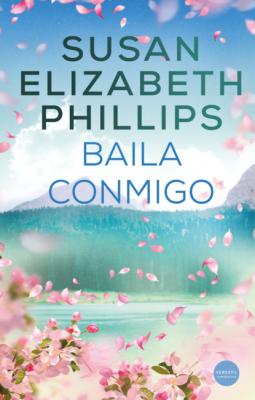ТОП просматриваемых книг сайта:
Baila conmigo. Susan Elizabeth Phillips
Читать онлайн.Название Baila conmigo
Год выпуска 0
isbn 9788412316780
Автор произведения Susan Elizabeth Phillips
Жанр Языкознание
Издательство Bookwire
***
Su padre fue a buscarlo a comisaría. Su viejo era un pez gordo de la ciudad, de esos capaces de decirle a la poli: «Vamos a hablarlo en privado». Pero, cuando hubieron salido de la comisaría y atravesado el desvencijado aparcamiento, le dio tal bofetada que lo envió contra el lateral de su nuevo Porsche 911.
—¡Serás gilipollas! —Llevó el brazo hacia atrás una vez más y le propinó otro violento golpe en el lado derecho de la cabeza, y un puñetazo en el izquierdo.
Ya dentro del coche, los diamantes que su madre lucía en los lóbulos de las orejas brillaron cuando ella giró la cabeza para mirar hacia otro lado.
Su padre lo empujó para que entrara en el diminuto asiento trasero. Sin embargo, mientras Ian se limpiaba la sangre de la nariz con la manga de la sudadera, lo único que pensaba era que no había conseguido hacer la foto. Ya estaba acostumbrado a la violencia de su padre. La asumiría, como siempre había hecho. Pero la foto...
La foto lo habría convertido en un dios.
1
Tess bailaba bajo la lluvia. Solo llevaba puestas las bragas y una vieja camiseta de tirantes, y en los pies un triste par de bailarinas que un día fueron plateadas. Pisoteaba las resbaladizas losas cubiertas de musgo bajo el nogal que había protegido la cabaña de la montaña durante años. Bailaba hip-hop. El día anterior había sido reggae; el anterior, quizá grunge… o no. Siempre bailaba con la música muy alta, con un volumen suficiente como para convertir el sonido en cómplice de su ira, para que la ayudara a neutralizar el dolor que nunca nunca desaparecía. Aquello no hubiera sido posible en Milwaukee, pero allí, en Runaway Mountain, donde sus vecinos más próximos eran los ciervos y los mapaches, podía poner la música tan elevada como quisiera.
El viento frío y húmedo del mes de febrero del este de Tennessee llenaba el ambiente de olor a hojas en descomposición y de tristeza. No era el clima adecuado para estar al aire libre en camiseta de tirantes y bragas, pero acabar calada por la lluvia y pasar frío era algo a lo que Tess sí que podía poner remedio, a diferencia de la muerte de su marido.
Una losa rota se apoderó de la puntera de una de sus bailarinas y la hizo volar hacia la maleza. Se quedó con solo una de las zapatillas puesta, sintiendo un torrente de emociones en los pies. Una piedra afilada se le clavó en el talón, pero si se detenía, su ira la haría arder. Se obligó a seguir moviendo las caderas y sacudió la cabeza para que el pelo mojado y enmarañado flotara a su alrededor. Cada vez más rápido.
«No te detengas. No te detengas nunca. Porque si te detienes…».
—¿Estás sorda o qué?
Se quedó quieta cuando un hombre cruzó el viejo puente de madera que atravesaba el arroyo Poorhouse. Se trataba de un montañero, con el pelo oscuro y revuelto, nariz pronunciada y mandíbula fuerte. Un hombre grande como un oso, alto como un sicomoro americano e indiferente a la lluvia. Iba vestido con una camisa de franela a cuadros rojos y negros, tenía las botas salpicadas de pintura y llevaba unos vaqueros diseñados para el trabajo duro. Había leído sobre los montaraces, ermitaños que se refugiaban en los bosques salvajes con una jauría de perros y un arsenal de rifles militares. Hombres que no disfrutaban del contacto humano durante meses, durante años, y que llegaban a olvidar sus orígenes.
Se quedó petrificada, con las viejas bragas y la mojada camiseta blanca de algodón cubriéndole los pechos. Sin sujetador, furiosa, medio salvaje y muy sola.
Él corrió hacia ella ignorando la lluvia, y el tambaleante puente de madera se balanceó bajo cada uno de sus pasos.
—¡Ayer por la tarde…, y ayer por la noche…, y a las dos de la mañana…! ¡He aguantado demasiado, pero ya no lo soporto más!
Ella lo analizó en busca de una primera impresión; el pelo rebelde con ondas desafiantes y demasiado largo se rizaba, mojado, a la altura de la nuca; la ropa de trabajo arrugada y las botas de cuero agrietadas, salpicadas de pintura de una docena de colores diferentes; su barba no era lo suficientemente larga como para pertenecer a un ermitaño loco, pero aun así debía de estar chalado.
No se disculparía. Cuando estaba en casa, ya había pedido perdón demasiadas veces por la carga de dolor que había volcado sobre sus amigos y compañeros de trabajo, y no pensaba hacerlo allí también. Había elegido Runaway[1] Mountain no solo por su nombre, sino también por lo aislado que estaba: un lugar en el que podía ser descortés, estar triste y sentirse tan cabreada con el universo como quisiera.
—¡Deja de gritarme!
—¿De qué otra forma me vas a oír? —Él recogió el altavoz bluetooth de debajo de los restos astillados de una mesa de pícnic—. ¡Baja el volumen, joder! —Apretó el interruptor de apagado con un dedo largo de una mano enorme y detuvo la música—. ¿Y qué tal un poco de cortesía y educación?
—¿Cortesía? —le respondió ella con ironía, cabreada por las injusticias de la vida—. ¿Llamas cortesía a irrumpir como un salvaje?
—Si tuvieras algún respeto por todo esto… —Hizo un gesto hacia los árboles y el arroyo Poorhouse; las duras líneas de su rostro eran tan toscas que podrían haber sido talladas con una motosierra—. ¡Si tuvieras algún respeto, no habría tenido que irrumpir!
Y entonces ella lo notó. Percibió el momento exacto en que él se percató de su vestimenta o, mejor dicho, de su semidesnudez. Sus ojos, del color de la pizarra, la estudiaron de forma despectiva. Pero ¿por qué ese desprecio? ¿Por el pelo mojado y enredado? ¿Por su cuerpo, más voluminoso de lo que debería por tratar de ahogar sus penas con comida? ¿Por las piernas desnudas? ¿Por la ropa interior andrajosa? ¿O tal vez solo por la audacia de ocupar un lugar en lo que él creía su universo?
¿A quién quería engañar? Con los pechos marcados contra la camiseta mojada, debía de parecer el trillado estereotipo de una universitaria borracha que pasa las vacaciones de Pascua en Cancún.
—¡Lo único que tenías que hacer era pedirlo con educación! —La cabeza le daba vueltas por lo furiosa que estaba.
—Sí, estoy seguro de que eso habría funcionado. —Su mirada la atravesó mientras su voz sonaba como un ronco y profundo gruñido.
—¿Quién eres? —Estaba confundida, pero le daba igual.
—Alguien a quien le gustaría disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Dos palabras que, por lo visto, no comprendes.
Nadie la había reprendido desde que su marido había muerto. Por el contrario, todos habían actuado como si estuvieran todavía de pie en el tanatorio, frente a aquellas butacas tapizadas y envueltos en el nauseabundo olor a lirios stargazer. Tener un objetivo contra el que canalizar su ira le pareció irresistible hasta decir basta.
—¿Eres así de borde con todo el mundo? —indagó—. Porque si lo eres…
Justo entonces, un duende de los bosques cruzó levitando el estrecho puente del arroyo, saltando sin esfuerzo de un tablón a otro para sortear los que faltaban, con pasos tan ligeros que la estructura apenas se movió.
—¡Ian! —El largo pelo rubio de la criatura flotaba a su espalda bajo un gran paraguas rojo. Un vestido de gasa hasta el tobillo, más adecuado para julio que para principios de febrero, se arremolinaba alrededor de las pantorrillas de la joven. Era una chica alta y flexible, salvo por lo avanzado de su embarazo—. ¡Ian, deja de gritarle! —ordenó la etérea criatura—. Te he oído desde la escuela.
Así que de allí era de donde venía, de la vieja escuela de madera blanca que habían rehabilitado en lo alto del cerro, más arriba de la cabaña. En enero, cuando Tess se mudó, había subido por el sendero para ver lo que había. Cuando miró por las ventanas, había comprobado que la habían transformado en una vivienda, pero no parecía estar