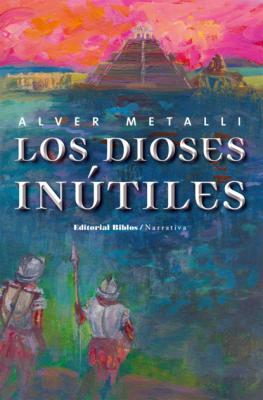ТОП просматриваемых книг сайта:
Los dioses inútiles. Alver Metalli
Читать онлайн.Название Los dioses inútiles
Год выпуска 0
isbn 9789876919050
Автор произведения Alver Metalli
Жанр Языкознание
Издательство Bookwire
La batalla se prolongaba siempre igual, entre retiradas y nuevos asaltos y con grandes pérdidas para los nativos, cuando de improviso escuchamos gritos; los escucharon también los indios que se volvieron dándonos la espalda. Cortés y los jinetes llegaban al galope por detrás de ellos con gran estrépito y gritos y ruido de cascabeles, alzándose sobre las sillas, con las lanzas en ristre apuntando hacia adelante. Los indios gritaban como si hubieran visto al demonio, las formaciones de su ejército se abrían frente a los caballos como las aguas del Mar Rojo al paso de Moisés. Rompían filas, huían en todas direcciones, con tal de que fuera lejos de los caballos, desordenadamente, como hormigas enloquecidas por las llamas.
A una orden de Ordás nos desplegamos, ocupando más terreno. El campo de batalla estaba sembrado de cuerpos y objetos: muertos, agonizantes, miembros amputados, tocados de plumas, armas. Los cuervos se posaban en tierra y se acercaban a los cadáveres. Los indios heridos gemían de dolor; otros, mutilados pero conscientes, se arrastraban tratando de alejarse. Cortés y la caballería volvieron de la persecución poco después; infantes, ballesteros y fusileros ya habíamos roto filas y caminábamos hacia los márgenes del bosque, donde se encontraba el campamento, espantando a los cuervos que estaban consumiendo su banquete de ojos y vísceras. A lo largo del trayecto miré alrededor buscando a Santiago y no lo vi. Pensé que habría llegado al campamento y aceleré el paso, impaciente por escuchar sus experiencias de la batalla. Se encontraba éste a una legua del lugar del enfrentamiento, a poca distancia del estuario del río donde estaban ancladas las naves. Lo habíamos armado como pudimos, a las apuradas, sin limpiar siquiera el suelo de malezas. Cuando desembarcamos, antes de ser atacados por los indios, sólo habíamos tenido tiempo de amontonar provisiones y algunos pertrechos en un pinar sobre la playa. Después, la horda vociferante nos había atacado. Pensé que tal vez Santiago se hubiera dirigido allí, al pinar, y me estuviera esperando a la sombra de las plantas junto con Rescatada, un lebrel del cual se había vuelto inseparable, cansado y orgulloso de la batalla que acabábamos de librar. El aire se purificaba a medida que me alejaba del campo de batalla, las esencias de la vainilla se imponían sobre el olor de la muerte y de la pólvora; frente a mí, el pinar era una cinta verde contra el fondo rosa del cielo. Cuando llegué más cerca miré bajo los árboles, distraídamente, pensando que vería a Santiago o al lebrel que señalaba su presencia. Doña Francisca de Ordás y María de Estrada tendían un telón oscuro entre las plantas preparando un reparo para la noche; las dos muchachas “Bermuda” –así las llamaban, pero no sé decir por qué– amontonaban ramitas secas cerca de una gran olla para encender fuego; doña Isabel Rodríguez, Catalina López y María de Vera repartían recipientes con agua entre los soldados para que se recuperaran de las fatigas de la batalla. Beatriz de Paredes, la mulata, lavaba las heridas de su marido, Pedro D’Escoto.
Santiago no estaba con ellos.
Me interné en el pinar hasta donde los árboles ya raleaban y el olor de la resina cubría el de la vainilla. Algunos soldados dormían a la sombra de las plantas sin preocuparse por las hormigas y los insectos que los atacaban, más numerosos que los indios en el campo de batalla. Los grillos saltaban de un lado para otro, como un manantial de agua entre las piedras. Recordé las langostas de Bernardo; no tuvo tiempo de contar cómo habían hecho para distinguir las langostas de las flechas y me propuse preguntárselo. Pensé que encontraría a Santiago tendido sobre el colchón de agujas de pino, vencido por el cansancio y el sueño, pero no estaba. Me acerqué a los soldados, a los que estaban más ocultos en medio de la vegetación, guiado por sus ruidosos ronquidos. Me incliné sobre rostros deformados por el cansancio, sobre máscaras de sudor y de polvo, sobre pieles rugosas y barbas enredadas. Santiago no estaba allí. Pasé de un corrillo a otro, espiando bajo improvisadas techumbres de hojas a los soldados que conversaban, sin verlo. Una nube de mosquitos me seguía a todas partes. Aquí y allá los soldados se untaban las heridas con la grasa de un indio muerto, otros las quemaban con tizones encendidos, otros las vendaban con hojas de tabaco que habían traído de Cuba.
Aceleré el paso, dirigiéndome hacia el punto del pinar donde habíamos amontonado nuestras cosas. Estaban todas en su lugar: las bolsas con nuestra ropa, las hamacas, las cazuelas para la comida, las baratijas para el trueque y algunas pocas cosas más. Santiago no estaba ni había rastros de su paso. Miré alrededor atontado, sin saber qué pensar, atormentado por los mosquitos y por una indefinible inquietud. En los límites del pinar, bien a la vista, algunos indios estaban sentados sobre la tierra, atados unos con otros y aterrorizados. Cortés había ordenado tomar prisioneros para usarlos como mensajeros entre nosotros y los adversarios, y así lo habíamos hecho, atrapando una veintena, sanos algunos, heridos otros. Los capitanes estaban orgullosos de aquella batalla; lo estaban también mis compañeros, pero yo no me sentía tranquilo ni orgulloso.
Seguí dando vueltas por el campamento preguntando por Santiago a todos aquellos que recordaba haber visto en su compañía. Nadie supo decirme dónde se encontraba. Busqué a fray Olmedo y en cuanto lo vi, me dirigí hacia él. Estaba impartiendo la extremaunción a dos españoles heridos. Los reconocí a ambos, el joven con el cabello enrulado y el más viejo con los dientes negros y carcomidos, por haberlos visto en la nave de Alvarado. El buen fraile se sorprendió de que le pidiera noticias de mi hijo. Me respondió que no lo había visto entre los heridos y agregó que no me preocupara, porque no era la primera vez que un soldado se dormía extenuado en los límites del campo de batalla. “Tensión y cansancio juegan estas bromas; he visto a otros caer rendidos; después de un buen sueño llegará de vuelta, podéis estar seguro”, dijo el religioso con el propósito de darme ánimo. Pero sus palabras no me tranquilizaron. La última vez que lo vi, Santiago tenía el escudo plantado en tierra, como apoyo y como reparo, con la ballesta afirmada sobre éste. Estaba demasiado excitado para ceder de ese modo al cansancio en el campo de batalla.
Me dirigí a la entrada del campamento y allí esperé el regreso de los últimos soldados. Algunos llegaban con el arma al hombro, otros arrastraban un atado de capas, otros un tocado de plumas, otros trastabillaban bajo el peso de la armadura, otros venían cubiertos por telas de colores. Ninguno sabía darme ni la más mínima noticia de Santiago; ni siquiera Bernardo, que levantó la cabeza del almohadón de hojas y recordó que lo habían herido dos veces en ese mismo lugar, dos años antes. Una vez evocadas sus andanzas, volvió a recostarse, se puso de costado y se durmió de nuevo, o por lo menos eso parecía. Botello se limitó a decir que un caballo se había mancado durante la batalla, lo que le había traído un mal presentimiento. Cervantes llegó en aquel momento para atribuir el mérito de la victoria al apóstol Santiago y a su cabalgadura blanca, que había visto galopar sobre el campo de batalla y sembrar desaliento entre los nativos; Bernardo, al escucharlo, levantó la cabeza de las hojas, la sacudió, se lamentó de ser tan pecador que no había podido ver al santo, ni siquiera su corcel inmaculado. Gerónimo Aguilar fue más locuaz e igualmente inútil. Se puso a describir la batalla con la excitación de un muchacho en sus primeras armas. “Ni con Francisco Hernández, en las campañas de Italia, se han visto tantos adversarios juntos”, exclamó gesticulando como un jovenzuelo; estaba convencido de haber visto en la retaguardia de los atacantes a un compañero de cautiverio, un tal Gonzalo Guerrero, que no había querido dejar a los indios para buscar con él la libertad. “Era él, estoy seguro, adornado con plumas como un cacique; los dirigía, los alentaba…”, insistía con énfasis.