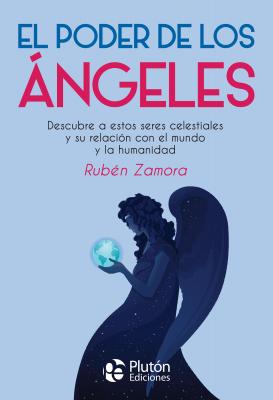ТОП просматриваемых книг сайта:
El poder de los ángeles. Rubén Zamora
Читать онлайн.Название El poder de los ángeles
Год выпуска 0
isbn 9788418211041
Автор произведения Rubén Zamora
Жанр Сделай Сам
Серия Colección Nueva Era
Издательство Bookwire
La élite romana no se dejó convencer fácilmente, ya que los cristianos, sobre todo en sus inicios, no eran más que la escoria de la escoria, los esclavos de los esclavos y los parias de los parias. La élite romana, tras la decepción de la Era Dorada, abandonó a los dioses romanos que no habían bajado a salvarlos y se entregó a las corrientes filosóficas y a los cultos mágicos antiguos. El epicureísmo, el pitagorismo y el estoicismo, con sus aspectos mágicos y filosóficos, acercaron a la élite romana a religiones tan mágicas y exóticas como las orientales. De esta manera, los que antes adoraban a Júpiter y a Dea Roma, pasaron a adorar a Mitra, Isis, Apis y Serapis, y, poco a poco, se fueron decantando más hacia la nueva y pujante religión cristiana.
La Era Dorada, más que salvación o apocalipsis, trajo el declive del Imperio Romano, y la religión cristiana, ya aposentada y reconocidos todos sus seguidores como romanos en el 212, gracias al césar Caracalla, empezó a nutrirse con una élite romana que ya no respetaba al emperador y que buscaba hacerse con una parcela de poder que contrarrestara la tiranía del ejército.
La fuerza del alma resultó tan poderosa, que en el siglo III d.C., cuando el cristianismo ya no era una secta de locos, empezaron las verdaderas persecuciones y represiones a esta forma de expresión religiosa. Diocleciano, en los edictos de Nicomedia, fue el César que más persiguió a los cristianos, pero poco pudo hacer, porque buena parte de su senado ya gozaba de cierto poder en el escalafón cristiano.
Los ángeles seguían de parte de los cristianos, y el paganismo oficial fue dando paso a la nueva forma de expresión religiosa. El cristianismo aún no era oficial, pero ya gozaba de una parroquia más extensa que el paganismo.
Todo poder dividido lleva inevitablemente a una confrontación entre las partes, y Roma no pudo evitar un sinnúmero de guerras civiles. Majencio, que apostaba por el antiguo sistema político y religioso, fue derrotado por Constantino, simpatizante del cristianismo, y en el 313, dictó el edicto de Milán oficializando el cristianismo, lo que provocó prácticamente la desaparición del paganismo.
La élite romana, que desde el siglo II d. C. apostó por el cristianismo, tenía tanto poder en los años 300 de nuestra era, que se dio el lujo de poner en jaque al ya debilitado poder imperial, y Juliano, todo un emperador de Roma, no pudo reinstaurar el paganismo. Esa misma élite romana, que llevaba casi doscientos años gobernando el Imperio desde la sombra, se erigió en el verdadero poder que cohesionaba el mundo conocido gracias a la religión cristiana, y la antigua tolerancia de cultos que observó el Imperio durante siglos, fue desapareciendo gradualmente desde Bizancio hasta Finisterre, pasado por el Norte de África y llegando casi a toda la Bretaña (la actual Inglaterra). Los cristianos dejaron de ser perseguidos por Diocleciano y pasaron a ser perseguidores de todos aquellos que no querían sumarse a la religión de moda. Sitios tradicionalmente hebreos y semíticos (actualmente mahometanos y judíos) eran, a pesar de sus pobladores y del mismo Imperio, cristianos.
De la Edad de Oro ya nadie se acordaba, y el famoso Cristo, aquel que había dado nombre a la pujante religión, ni siquiera contaba con el respaldo de sus jerarcas ni con una iconografía. El Dios único, el Dios sin rostro y sin nombre, con sus ángeles y arcángeles como mediadores, era el verdadero punto de culto para la élite romana. No había culto a la Virgen ni a Cristo entre la curia, pero el pueblo, las bases cristianas, las que respaldaban el poder con su fe y su creencia, quizá demasiado acostumbradas al paganismo a pesar de todo, se encargaron de empujar el paralelismo religioso hasta que el mítico Jesús y su madre ocuparon un lugar preponderante en la simbología de la jerarquía católica, que puesta a olvidar, se había olvidado hasta de sus propios orígenes, y en lugar de oficializarse bajo la denominación de religión cristiana, se bautizó a sí misma como Iglesia Católica Apostólica y Romana, consolidándose bajo los reinados de Constancio II y de Valente.
Pero fue Teodosio, en el 394, quien cedió finalmente al poder cristiano y ordenó cerrar los antiguos templos para siempre, declarándolos proscritos y paganos. Unos pocos años después, los hijos de Teodosio, Arcadio y Honorio, se dividieron el Imperio Romano y con ello a la Iglesia, dando lugar a sus dos vertientes principales, la Romana y la Ortodoxa.
Roma, según la leyenda, nació con Rómulo y Remo, y murió, como si su destino hubiera estado marcado desde el principio, en el 476, bajo el mandato de Augústulo Rómulo. Bizancio, la otra parte del Imperio, se mantuvo hasta el comienzo de la Edad Media. El Imperio Romano, militar y administrativamente, desapareció para siempre, pero, religiosamente, sigue siendo el imperio más poderoso de la Tierra y, a pesar de que en los últimos tiempos la devoción religiosa ha descendido entre los habitantes del planeta, su declive no se ve nada cerca.
La historia de la Iglesia Católica es todo un misterio, pero el cristianismo, que nació en las catacumbas romanas desconociendo al mismo Cristo, supo mantener la magia del contacto con los seres celestiales, el carisma preconizado por sus evangelios y la complicidad de una Era Dorada que nunca tuvo lugar físico en la Tierra, pero que sí impresionó profundamente las creencias de los hombres.
No hay duda de que la tradición hebrea ha sido un baluarte en la conformación y consolidación del cristianismo, ni de que los filósofos griegos y las ideas místicas del hinduismo y el budismo han puesto su grano de arena, pero es en su politeísmo soterrado, plagado de cristos, ángeles, arcángeles, vírgenes y santos, donde radica la verdadera aceptación popular que ha tenido en los últimos veinte siglos.
Las órdenes celestiales
Cuando el hombre
no necesite más
la ayuda de los dioses,
entonces será Hombre.
Aunque una de las premisas del cristianismo primitivo, que supuestamente adoptó la Iglesia Católica, consiste en rendir culto a un Dios primordial, sin nombre ni rostro, todo rectitud y todo luz, la iconografía cristiana, nutrida de casi todas las creencias de todo el mundo, es una de las más ricas e interesantes.
Miles de santos, vírgenes, cristos, ángeles y arcángeles, pintados y esculpidos de una y mil maneras, hacen milagros y cumplen promesas a los millones de fieles, cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, que se acercan hasta ellos con un mínimo de fe.
Los ángeles y los arcángeles, al igual que Dios, han perdido buena parte de su protagonismo milagrero por culpa de las vírgenes y los santos que pueblan el mundo, quizá porque estos últimos están más cercanos a las referencias culturales y a las necesidades inmediatas de la gente común y corriente.
Los grimorios mágicos, con sus complicadas fórmulas de invocación, tienen buena parte de esta culpa, ya que no toda la gente está dispuesta a realizar rituales extraños para poder conseguir los favores de los más altos representantes del cielo
Para pedir un milagro a la Virgen del Rocío o al Cristo de los Gitanos, o incluso a San Roque, no hace falta más que rezar y pedirlo, sobre todo si el fiel acude a las procesiones en las que se rinde culto a estas efigies religiosas. Y si es tan sencillo sentirse protegido y ver cumplidos los milagros para qué molestarse en aprender nombres raros y fórmula disparatadas.
Hasta hace no muchos años, cuando la gente asistía más a misa y se preocupaba más de la religión que de la televisión, era habitual que las personas supieran quiénes eran los Serafines y los Querubines, mientras que hoy en día se piensa que Serafín es un nombre feo, y Querubín, una forma cursilona de denominar a un bebé hermoso.
Pero esto no es así, en realidad los Serafines y los Querubines son ángeles que pertenecen a la Tríada Superior, es decir, los ángeles que están más cerca de Dios, junto con los Ofanines o Tronos.
Tríada Superior
Serafines — Querubines — Tronos
A este nivel, estos seres angelicales se dedican a contemplar a Dios y a cantar para él letanías eternas que tienen como fin ir creando almas y mundos hasta el final de los tiempos.