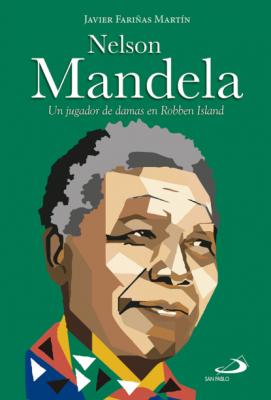ТОП просматриваемых книг сайта:
Nelson Mandela. Javier Fariñas Martín
Читать онлайн.Название Nelson Mandela
Год выпуска 0
isbn 9788428561518
Автор произведения Javier Fariñas Martín
Жанр Документальная литература
Серия Caminos
Издательство Bookwire
En la sudafricana lengua tswana, refranean con una intencionalidad parecida a la práctica coloquial del centro geográfico de Benín, o del vecino Zimbabue. Motho ke motho ka batho. O lo que es lo mismo, «cada uno de nosotros nos convertimos en personas gracias a otros». De forma más concisa: «Tú haces que yo sea». O, cambiando la perspectiva, «Yo soy gracias a ti». Esta breve concepción del individuo criado y desarrollado «en medio de» y «gracias a» una comunidad, encierra el concepto del ubuntu. Frente al individualismo exacerbado del Occidente rico y desesperanzado, la sociedad africana en general, y la sudafricana en particular, se reafirma en este principio, en la importancia de los demás para moldear lo que somos cada uno de nosotros.
La historia de una persona, incluso a través de su grandeza, solo es posible gracias a los demás. Nelson Mandela no se puede entender sin sus padres. Sin su infantil orfandad. Sin el regente, Jongintaba Dalindyebo. Sin su amigo Justice, con el que emprendió una huida como Telma y Louise hacia un abismo llamado Johannesburgo. Sin Oliver Tambo. Sin Walter Sisulu. Sin Winnie. Sin Desmond Tutu. Sin su hijo Thembi. Pero también sin sus enemigos íntimos. Sin Frederick de Klerk. Sin Terre’Blanche. Sin Kobie Coetsee, Peter Willem Botha o cualquiera de los carceleros que convirtieron en una tortura cada día que pasó en Robben Island.
Si el Congreso Nacional Africano no se hubiera anticipado incluso al nacimiento de Nelson Mandela para luchar contra una discriminación que antes de la llegada del Partido Nacional ya era evidente, Mandela no habría podido ocupar un primer plano en la escena política de su país. Sin un sistema como el apartheid, tampoco.
Por eso la historia personal de Nelson Mandela no deja de ser la historia colectiva de un pueblo que necesitó casi medio siglo para zafarse de una de las mayores inmoralidades, injusticias y desigualdades generadas por el hombre en los últimos siglos: un sistema que separaba, discriminaba y acosaba o agasajaba a los individuos tan solo por el color de su piel. Los blancos a un lado. El resto a otro.
Mandela no habría podido emular a Gary Cooper. Nunca hubiera podido estar solo ante un peligro institucionalizado, irracional y sólidamente arraigado en Sudáfrica desde 1948. Mandela necesitó a todos los demás, a los personajes secundarios de esta gran película de su vida que hemos de leer, obligatoriamente, a través de la existencia de otros. Incluso su forma de hacer política se puede interpretar a través de este principio, el del ubuntu, «que transmite la idea de que nos conferimos poderes los unos a los otros, de que damos lo mejor de nosotros mismos a través de la desinteresada interacción con los demás»4.
En una afirmación que mantengo viva, que intento cumplir –no siempre con éxito–, a la que me agarro y cito a hora y a deshora y que me reafirma en mi profesión, el fundador y director durante años de La Reppublica, Eugenio Scalfari, afirmaba que «periodista es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente». La definición, intuitiva y rigurosa, me sirvió para afrontar un reto como el de poner en este soporte la vida de Nelson Mandela, sobre el que tanto y tan bien se ha escrito. Sin la posibilidad de conocer o entrevistar al protagonista, ni de emplear en Sudáfrica el tiempo necesario para percibir el aroma que dejó allí el político sudafricano y entrevistar a personas que me ayudaran a tejer una historia sin duda singular, quedaba mirar al individuo a través de lo escrito por él mismo y por otros. Lecturas y lecturas que se solapaban y en las que, ante todo, aparecían familiares, amigos, adversarios, carceleros, profesores, novietas que calaron más o menos en sus entretelas, líderes comunistas y jugadores de rugby. Todos formaban parte de ese plano secuencia que fue su vida, y que sin ellos no hubiera tenido ni el mismo principio ni el mismo final. La ausencia de muchos de ellos, por nimio que haya sido el papel que han jugado en este laberinto, hubiera condicionado el desenlace de esta historia. Esto, que el propio Mandela entendió desde el primer momento, y que asimiló a su forma de liderar la causa anti-apartheid, el Partido Nacional Africano o la propia Presidencia sudafricana, no surge de forma tan evidente en una lectura apresurada sobre alguien que es capaz de absorber todo el protagonismo de un solo golpe.
Entre el principio del ubuntu, la sabiduría popular baribá, la herencia colectiva de los zimbabuenses que hablan shona y la definición de Scalfari he trabajado estas páginas. De ahí que cada capítulo lleve el título de alguien que ayudó a Mandela a ser como fue, a convertirse en un árbol más –aunque fuera uno de los más robustos– del bosque que era la Sudáfrica del apartheid. «Gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la comunidad», parafraseando y retocando el ideal periodístico de Scalfari.
Un relato que conocemos en sus principales coyunturas, pero que no deja de cautivarnos y ponernos ante nuestro espejo democrático y de valores 100 años después del nacimiento de aquel hombre del Transkei que, junto a otros muchos, hizo posible lo que, unos pocos años antes, no era nada más que una utopía.
I
Nosekeni Fanny
(1918-1941)
Mandela tuvo su primer traje a los siete años. En realidad, no fue un traje, sino un pantalón de su padre que su propio progenitor recortó por las rodillas y ató a su cintura con un cordel para que no se le cayera. El tajo que el padre ejecutó sobre la prenda acertó con el largo, lo justo para cubrir las todavía enclenques piernas de Rolihlahla. Para el ancho tuvo que tirar del rudimentario cinturón. Todo ello ocurrió la víspera de su primer día de colegio. Todo ello ocurrió 24 horas antes de que comenzaran a llamarle Nelson.
Su padre ingenió aquella solución de compromiso porque no concebía que su hijo acudiera a la escuela como si fuera un desarrapado. Faltaba mucho por llover para que vistiera su primer traje, que tuvo también una percha académica, su ingreso en la Universidad de Fort Hare.
Mandela no nació como Nelson. Aquel fue el nombre que le asignaron en el colegio, el día que estrenó aquel improvisado atuendo confeccionado a base de tijeretazos. El pequeño Mandela vino al mundo en la localidad de Mvezo con el nombre de Rolihlahla el 18 de julio de 1918, hijo de Nosekeni Fanny y Nkosi Mphakanyiswa Gadla Mandela. Era jueves.
Mvezo, un pequeño pueblo donde cambiaban más las personas que las cosas, estaba en el Transkei, un sitio demasiado alejado de cualquier lugar con cierto renombre en la Sudáfrica de aquel tiempo: 1.200 kilómetros le separaban, por el este, de Ciudad del Cabo. La distancia con Johannesburgo también era sideral: cerca de 900 kilómetros al sur. El Transkei, en el sudeste sudafricano, era una de las mayores divisiones administrativas del país. El pueblo thembu, al que pertenecía Mandela, formaba parte de la nación xhosa. Cada pueblo y cada ciudadano xhosa estaban enraizados, asimismo, en un clan. En el caso de Mandela, descendía del clan Madiba, un jefe thembu que vivió en el Transkei dos siglos antes del nacimiento del futuro presidente de Sudáfrica. Así, Madiba, el sobrenombre cariñoso con el que también fue conocido era, en realidad, una herencia recibida. Le llamaban como hacían con uno de sus ancestros en el siglo XVIII. Aunque miembro de la casa real por la rama paterna de la familia, Rolihlahla no se encontraba en la línea sucesoria de la corona. Su participación en aquella dinastía, de no haberse cruzado por el camino la lucha contra el apartheid, se habría circunscrito a la del equipo de consejeros de aquellos que debían regir los designios de la comunidad.
El Transkei. La tierra donde vivían unos tres millones de xhosas. La tierra de los thembus, un pueblo heroico con un gran sentido de la justicia, una carga genética que pasaba de generación en generación. Eran la tierra y la familia de aquel niño que vino al mundo cuando la simiente del apartheid ya estaba sembrada. En la segunda década del siglo XX, en Sudáfrica ya regía la Ley de tierras, suscrita en 1913, que concedía el 87% del territorio a los blancos, y dejaba para los negros y para el resto de minorías el 13% restante. Con alguna variación, esos porcentajes se invertían para hablar de la población. Poco más del 10% de los sudafricanos eran blancos, y el 90% restante se dividía entre la mayoría negra y las comunidades india y mestiza. En el Transkei la población negra no era ni siquiera propietaria del terreno que pisaba y sobre el que vivía. Eran inquilinos en sus tierras ancestrales.