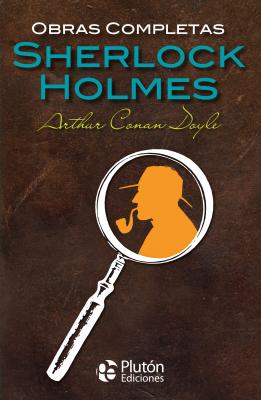ТОП просматриваемых книг сайта:
Obras completas de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle
Читать онлайн.Название Obras completas de Sherlock Holmes
Год выпуска 0
isbn 9788418211201
Автор произведения Arthur Conan Doyle
Жанр Языкознание
Серия Colección Oro
Издательство Bookwire
—Completamente.
—No se trata de nada muy formidable —dijo, sacando del bolsillo un rollo largo, de forma de cigarro—. Es un cohete ordinario de humo de plomero, armado en sus dos extremos con sendas cápsulas para que se encienda automáticamente. A eso se limita su papel. Cuando dé usted la voz de fuego, la repetirá a una cantidad de personas. Entonces puede usted marcharse hasta el extremo de la calle, donde yo iré a juntarme con usted al cabo de diez minutos. ¿Me he explicado con suficiente claridad?
—Debo mantenerme neutral, acercarme a la ventana, estar atento a usted y, en cuanto usted me haga una señal, arrojar al interior este objeto, dar la voz de fuego, y esperarle en la esquina de la calle.
—Exactamente.
—Pues entonces confíe en mí.
—Magnífico. Pienso que quizá sea ya tiempo de que me caracterice para el nuevo papel que tengo que representar.
Desapareció en el interior de su dormitorio, regresando a los pocos minutos vestido como un clérigo disidente, bondadoso y sencillo. Su ancho sombrero negro, pantalones abolsados, corbata blanca, sonrisa de simpatía y aspecto general de observador curioso y benévolo eran tales, que solo un señor John Hare sería capaz de igualarlos. Cada vez que se disfrazaba parecía cambiar hasta de expresión, maneras e incluso de alma. Cuando Holmes se especializó en criminología, la escena perdió un actor, y hasta la ciencia perdió un agudo razonador.
Eran las seis y cuarto cuando salimos de Baker Street, y faltaban todavía diez minutos para la hora señalada cuando llegamos a Serpentine Avenue. Había ya oscurecido y se empezaban a encender los faroles del alumbrado. Nos paseamos de arriba para abajo por delante del Pabellón Briony esperando a su ocupante. La casa era tal y como yo me la había figurado por la concisa descripción que de ella había hecho Sherlock Holmes, pero el lugar parecía menos recogido de lo que yo me imaginé. Para tratarse de una calle pequeña de un barrio tranquilo, resultaba notablemente animada. Había en una esquina un grupo de hombres mal vestidos que fumaban y se reían, dos soldados de la guardia flirteando con una niñera, un afilador con su rueda y varios jóvenes bien trajeados que se paseaban tranquilamente con el cigarro en la boca.
—Verá —me dijo Holmes mientras íbamos y veníamos frente a la casa— esta boda simplifica bastante el asunto. La fotografía resulta ahora un arma de doble filo. Es probable que ella sienta la misma aversión a que sea vista por el señor Godfrey Norton, como nuestro cliente a que la princesa la tenga delante de los ojos. Ahora bien, la cuestión que se plantea es esta: ¿dónde encontraremos la fotografía?
—Eso es, ¿dónde?
—Es muy poco probable que se la lleve de un lado para otro en su viaje. Es de tamaño de exposición. Demasiado grande para poder ocultarla entre el vestido. Sabe, además, que el rey es capaz de tenderle una celada y hacerla registrar y, en efecto, lo ha intentado un par de veces. Podemos, pues, dar por sentado que no la lleva consigo.
—¿Dónde la tiene, entonces?
—Puede guardarla su banquero o puede guardarla su abogado. Existe esa doble posibilidad. Pero estoy inclinado a pensar que ni lo uno ni lo otro. Las mujeres son por naturaleza aficionadas al encubrimiento, pero les gusta ser ellas mismas las encubridoras. ¿Por qué razón habría de entregarla a otra persona? Podía confiar en sí misma como guardadora, pero no sabría qué influencias políticas, directas o indirectas, podrían llegar a emplearse para hacer fuerza sobre un hombre de negocios. Además, tenga usted en cuenta que ella había tomado la resolución de servirse de la fotografía dentro de unos días. Debe, pues, encontrarse en un lugar en que le sea fácil echar mano de la misma. Debe de estar en su propio domicilio.
—Pero la casa ha sido asaltada y registrada dos veces.
—¡Bah! No supieron registrar debidamente.
—Y ¿cómo lo hará usted?
—Yo no haré registros.
—¿Qué hará, pues?
—Haré que ella misma me indique el sitio.
—Se negará.
—No podrá. Pero ya oigo traqueteo de ruedas. Es su coche. Tenga cuidado con cumplir mis órdenes al pie de la letra.
Mientras él hablaba apareció el brillo de las luces laterales de un coche doblando la esquina de la avenida. Era este un bonito y pequeño landó, que avanzó con estrépito hasta detenerse delante de la puerta del Pabellón Briony. Uno de los vagabundos echó a correr para abrir la puerta del coche y ganarse de ese modo una moneda, pero otro, que se había lanzado a hacer lo propio, lo apartó violentamente. Esto dio lugar a una furiosa riña que atizaron aún más los dos soldados de la guardia, poniéndose de parte de uno de los dos vagabundos, y el afilador, que tomó con igual calor partido por el otro. Alguien dio un puñetazo y en un instante la dama, que se apeaba del coche, se vio en el centro de un pequeño grupo de hombres que reñían acaloradamente y que se acometían de una manera salvaje con puños y palos. Holmes se precipitó en medio del zafarrancho para proteger a la señora pero, en el instante mismo en que llegaba hasta ella, dejó escapar un grito y cayó al suelo con la cara convertida en un manantial de sangre. Al ver aquello, los soldados de la guardia pusieron pies en polvorosa por un lado y los vagabundos hicieron lo propio por el otro, mientras que cierto número de personas bien vestidas, que habían sido testigos de la trifulca sin tomar parte en la misma, se apresuraron a acudir en ayuda de la señora y en socorro del herido. Irene Adler —seguiré llamándola por ese nombre— se había apresurado a subir la escalinata de su casa pero se detuvo en el escalón superior y se volvió para mirar a la calle, mientras su figura espléndida se dibujaba sobre el fondo de las luces del vestíbulo.
—¿Es importante la herida de ese buen caballero? —preguntó.
—Está muerto —gritaron varias voces.
—No, no, aún vive —gritó otra, pero si se le lleva al hospital, fallecerá antes que llegue.
—Se ha portado valerosamente —dijo una mujer—. De no haber sido por él, se habrían llevado el bolso y el reloj de la señora. Formaban una cuadrilla, y de las violentas, además. ¡Ah! Miren cómo respira ahora.
—No se le puede dejar tirado en la calle. ¿Podemos entrarlo en la casa, señora?
—¡Claro que sí! Tráiganlo al cuarto de estar. Hay un cómodo sofá. Por aquí, hagan el favor.
Lenta y solemnemente fue metido en el Pabellón Briony y tendido en la habitación principal, mientras yo me limitaba a observar el procedimiento desde mi puesto junto a la ventana. Habían encendido las luces pero no habían corrido las cortinas, de modo que veía a Holmes tendido en el sofá. Yo no sé si él se sentiría en ese instante arrepentido del papel que estaba representando, pero sí sé que en mi vida me he sentido yo tan sinceramente avergonzado de mí mismo como cuando pude ver a la hermosa mujer contra la cual estaba yo conspirando, y la gentileza y amabilidad con que cuidaba al herido. Sin embargo, el echarme atrás en la representación del papel que Holmes me había confiado equivaldría a la más negra traición. Endurecí mi sensibilidad y saqué de debajo de mi amplio gabán el cohete de humo. Después de todo pensé que no le causábamos a ella ningún perjuicio. Lo único que hacíamos era impedirle que ella se lo causara a otro.
Holmes se había incorporado en el sofá, y le vi que accionaba como si le faltase el aire. Una doncella corrió a la ventana y la abrió de par en par. En ese mismo instante le vi levantar la mano y, como respuesta a esa señal, arrojé yo al interior el cohete y di la voz de “¡fuego!”. No bien salió la palabra de mi boca cuando toda la muchedumbre de espectadores, bien y mal vestidos, caballeros, mozos de cuadra y criadas de servir, lanzaron a coro un agudo grito de “¡fuego!”. Se alzaron espesas nubes ondulantes de humo dentro de la habitación y salieron por la ventana al exterior. Tuve una visión fugaz de figuras humanas que echaban a correr, y oí dentro la voz de Holmes que les daba la seguridad de que se trataba de una falsa alarma. Me deslicé por entre la multitud