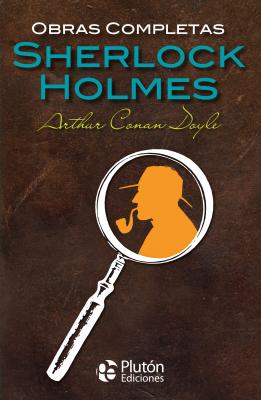ТОП просматриваемых книг сайта:
Obras completas de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle
Читать онлайн.Название Obras completas de Sherlock Holmes
Год выпуска 0
isbn 9788418211201
Автор произведения Arthur Conan Doyle
Жанр Языкознание
Серия Colección Oro
Издательство Bookwire
Atónito y entontecido por golpe semejante, Jefferson Hope sintió que se le iba la cabeza, y tuvo que apoyarse en su rifle para no caer al suelo. Era, sin embargo, primordialmente un hombre de acción, y se recobró con rapidez de su pasajera impotencia. Echó mano a un trozo de leña medio consumido que había entre las brasas, le sopló hasta convertirlo en llama y procedió con su ayuda a examinar el pequeño campamento. La tierra estaba apisonada por cascos de caballos, mostrando que un grupo numeroso de jinetes había alcanzado a los fugitivos, y la dirección de sus huellas demostraba que habían vuelto después a tomar la dirección de Salt Lake City. ¿Se habían llevado con ellos a los compañeros de Hope? Este se hallaba ya casi convencido de que era eso lo que había ocurrido, cuando su vista se posó en un objeto que hizo vibrar dentro de él todos sus nervios. A poca distancia, y a un lado del sitio en que acamparon, había un montón de tierra rojiza de poca altura, y ese montón, con toda seguridad, no estaba allí antes. No había modo de confundirlo con nada: era una tumba excavada recientemente. Al acercarse, el joven cazador vio que había clavado en ella un palo, con una hoja de papel metida en la hendidura hecha en una horquilla del mismo. La inscripción que se leía en el papel era concisa, pero elocuente:
“John Ferrier, que vivió en Salt Lake City.
Murió el día 4 de Agosto de 1860”
De modo que, el valeroso anciano del que poco antes se había separado estaba muerto, y ese era todo su epitafio. Jefferson Hope miró a su alrededor, desatinado, por si había otra tumba, pero no encontró ninguna señal. Lucy había sido llevada al punto de origen por sus terribles perseguidores para que se cumpliese su primitivo destino, convirtiéndola en una mujer más del harén del hijo de uno de los ancianos. Cuando el joven tuvo la certidumbre de lo que le había ocurrido a la joven y de su propia impotencia para evitarlo, deseó yacer él también con el viejo granjero en el lugar silencioso de su descanso último.
Sin embargo, su ánimo alejó nuevamente de sí el letargo que brota de la desesperación. Si ya no le quedaba nada, podía, por lo menos, consagrar su vida al castigo de los culpables. Jefferson Hope, al mismo tiempo que de una paciencia y una perseverancia indomables, estaba dotado de una capacidad persistente de rencor justiciero, que quizás aprendió de los indios, entre los cuales había vivido. En pie junto a la hoguera desolada, tuvo el convencimiento de que solo una cosa podía acallar su dolor, y esa cosa era la sanción plena y total del crimen, impuesta por sus propias manos a los raptores y asesinos. Resolvió dedicar a esa única finalidad su firme voluntad y su incansable energía. Volvió sobre sus pasos, con rostro ceñudo y pálido, después de reavivar el fuego encenizado, asó suficiente carne para unos cuantos días. La envolvió luego en un hato y, cansado como estaba, emprendió el camino de regreso por las montañas, siguiendo la huella de los Ángeles Vengadores.
Caminó durante cinco días, abrumado de cansancio, con los pies llagados, por los desfiladeros que antes había atravesado a caballo. Por la noche se dejaba caer entre las rocas y arrancaba unas pocas horas al sueño, pero mucho antes que amaneciese volvía siempre a reanudar la marcha. Al séptimo día llegó al Cañón del Águila, desde el que iniciaran su malhadada fuga. Desde allí se descubría, en la llanura, el hogar de los Santos. Agotado y exhausto, se apoyó en su rifle y amenazó fieramente con su mano curtida a la ciudad que se extendía a sus pies. Cuando estaba contemplándola se fijó en que había banderas y otras señales de festejos en algunas calles principales. Estaba aún haciendo cábalas sobre lo que aquello podría significar, cuando oyó pisadas de cascos de un caballo y vio venir hacia él a un jinete montado en su cabalgadura. Cuando estuvo cerca vio que se trataba de un mormón llamado Cowper, al que él había hecho algunos favores en distintas ocasiones. Se acercó, pues, cuando el jinete estuvo a su altura, a fin de averiguar cuál había sido la suerte de Lucy Ferrier.
—Soy Jefferson Hope —le dijo—. Usted me recordará.
El mormón le miró sin disimular su sorpresa. La verdad, era difícil identificar en aquel caminante harapiento y desgreñado, de cara espantosamente pálida y de ojos feroces y desorbitados, el apuesto cazador joven de otros tiempos. Pero, después de convencido de su identidad, la sorpresa del hombre se transformó en consternación.
—Comete usted una locura en venir aquí —exclamó—, y no vale más que la suya mi vida si me ven hablando con usted. Los Cuatro Santos han lanzado contra usted un mandamiento de prisión por haber ayudado a los Ferrier en su fuga.
—No los temo a ellos ni temo a su mandamiento —dijo Hope muy serio—. Cowper, usted debe de saber algo del asunto. Yo le conjuro por todo lo que más quiera a que conteste a algunas preguntas más. Nosotros dos fuimos siempre amigos. Por amor de Dios, no se niegue a contestarme.
—¿De qué se trata? —preguntó, desasosegado, el mormón—. Hable rápido. Hasta las mismas rocas tienen oídos, y los árboles, ojos.
—¿Qué ha sido de Lucy Ferrier?
—Ayer contrajo matrimonio con el joven Drebber. Levántese, hombre, levántese, está usted que parece un muerto.
—No se preocupe por mí —le dijo Hope con voz débil. Hasta los mismos labios se le habían puesto blancos, y se había dejado caer al pie del peñasco en el que se apoyaba—. ¿De modo que ha contraído matrimonio?
—Sí, se casó ayer, y esa es la razón de que ondeen aquellas banderas en la Casa Fundacional. Entre el joven Drebber y el joven Stangerson hubo palabras sobre cuál de ellos se la tenía que llevar. Los dos formaron en la expedición que los persiguió y Stangerson había matado a tiros al padre, lo que parecía darle un título mejor, pero cuando expusieron argumentos ante el Consejo, los partidarios de Drebber resultaron los más fuertes, y el Profeta se la entregó a él. Sin embargo, no pertenecerá a nadie durante mucho tiempo, porque ayer la vi y en su rostro se leía la muerte. Más que una mujer, parece ya un fantasma. ¿Se marcha usted ya?
—Sí, me marcho —dijo Jefferson Hope, que se había levantado ya de donde estaba sentado.
Era tan dura y tan firme la expresión de su cara, que se hubiera dicho que estaba cincelada en mármol, mientras que sus ojos brillaban con luz siniestra.
—¿A dónde va usted?
—No se preocupe —contestó Hope.
Y terciando el arma sobre la espalda se alejó por el desfiladero adelante hasta el corazón mismo de las montañas y hasta las guaridas de las fieras. Entre todas ellas no había ninguna tan feroz y tan peligrosa como él mismo.
Tuvo exacto cumplimiento la predicción que había hecho el mormón. Ya fuese por la terrible muerte sufrida por su padre, ya fuese a consecuencia de la odiada boda a la que se había visto obligada, la pobre Lucy no volvió a levantar cabeza, sino que se fue apagando de tristeza y falleció antes de un mes. Su estúpido marido, que se había casado con ella principalmente para entrar en posesión de los bienes de John Ferrier, no mostró gran dolor en su pérdida; pero las otras mujeres suyas sí que la lloraron y la velaron durante la noche anterior al entierro, según es costumbre de los mormones. Se hallaban agrupados alrededor del féretro en las primeras horas de la madrugada, cuando, ante su temor y asombro indecibles, se abrió de par en par la puerta y entró en la habitación un hombre harapiento, de aspecto salvaje y curtido por la vida a la intemperie. Sin dirigir una mirada ni una palabra a las encogidas mujeres, avanzó hasta el cuerpo blanco y mudo que había servido de morada al alma pura de Lucy Ferrier. Se inclinó sobre ella, aplicó sus labios con reverencia en la fría frente y, acto seguido, alzando la mano de la difunta, le quitó del dedo el anillo de boda.
—No la enterrarán con este anillo —gritó con fiereza. Y, antes que nadie pudiera dar la alarma, bajó a saltos las escaleras y desapareció.
Tan fugaz y extraordinario fue el episodio, que hasta a los testigos les habría resultado difícil creer, o hacer creer a los demás de su realidad, si no hubiese sido por el hecho innegable de que el anillo de oro que indicaba su condición de casada había desaparecido.
Durante algunos meses