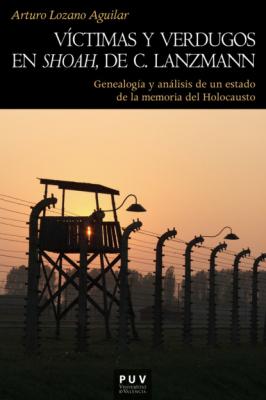ТОП просматриваемых книг сайта:
Víctimas y verdugos en Shoah de C. Lanzmann. Arturo Lozano Aguilar
Читать онлайн.Название Víctimas y verdugos en Shoah de C. Lanzmann
Год выпуска 0
isbn 9788491342540
Автор произведения Arturo Lozano Aguilar
Жанр Документальная литература
Серия Historia
Издательство Bookwire
1 Aunque la historia del siglo XX debe asombrarse de cómo la política asesina estalinista ha desempeñado un papel tan insignificante en el discurso de la memoria moral del continente. Para una comparación de las dos ideologías totalitarias y asesinas, véase Furet y Nolte (1999).
CAPÍTULO I
GENEALOGÍA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA JUDÍA
INMEDIATA POSGUERRA (1945-1960)
La invisibilidad de la víctima judía
El asesinato de alrededor de seis millones de judíos por el régimen nazi era un hecho conocido y aceptado pocos meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial (Judt, 2005: 84), por lo que su escasa visibilidad en aquellos momentos no podía deberse al desconocimiento, sino a que las potencias vencedoras promovieron unos discursos atentos a sus intereses, los cuales casaban mal con la singularidad del exterminio. En los cargos presentados en Núremberg contra los grandes criminales de guerra, la acusación por la novedosa etiqueta de crímenes contra la humanidad recayó en el fiscal francés François de Menthon. Que los fiscales de las principales potencias –Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos– se ocupasen de otros cargos contra los criminales nazis, así como la nula referencia del fiscal francés a las deportaciones o exterminio de los judíos,1 explicita la intrascendencia penal concedida al programa exterminador nazi en Núremberg (Wieviorka y Lindeperg, 2008: 24-25). Resulta revelador2 de la aceptación de este conocimiento y de la infravaloración del plan genocida nacionalsocialista que Rudolf Hoess, comandante de Auschwitz entre 1940 y 1943, fuera citado a declarar en Núremberg como testigo de la defensa de Ernst Kaltenbruner, segundo en el escalafón SS detrás de Heinrich Himmler.3 El colofón de esta escasez de consecuencias penales por la aniquilación de los judíos europeos lo encontramos en un juzgado del Fráncfort de 1955 con la declaración de inocencia del Dr. Peters, director general de la compañía que proveía del Zyklon-B a las SS, sustentada en las «insuficientes» pruebas de que dicho gas fuera utilizado para el asesinato de los deportados en las cámaras de Auschwitz.
Las víctimas judías eran incluidas en el cómputo total y acomodadas al relato de cada una de las potencias vencedoras. En ningún caso era reconocida su especificidad como consecuencia de una política racista, ya que dicho argumento resultaba muy poco rentable para los distintos discursos articulados sobre especificidades locales. Los países ocupados por los nazis las contabilizaron entre sus víctimas –aun cuando muchas de ellas no gozasen de estatuto de ciudadanos con plenos derechos por la política antisemita4 anterior a la guerra– y fueron integradas en un relato de sufrimiento nacional o resistencia heroica al invasor.
La inclusión de las víctimas judías en los cómputos nacionales no fue fruto de la posguerra, sino que ya las primeras informaciones sobre las matanzas se adaptaron al molde nacional más conveniente a la coyuntura, primero a la propaganda bélica5 y, posteriormente, a la propaganda política de la Guerra Fría. El Holocausto empezó a principios de julio de 1941 en la Unión Soviética, con los fusilamientos indiscriminados de todos los judíos,6 mujeres y niños incluidos, y las primeras informaciones llegaron pocos días después a las autoridades soviéticas. Contrariamente a lo aceptado durante años, estas fueron difundidas ampliamente en prensa, radio y noticiarios cinematográficos. El 24 de agosto, el famoso actor y director teatral del teatro yidis de Moscú, Solomon Mijoels, leyó un discurso en la radio estatal dirigido a los judíos del mundo. Dicho discurso sería publicado ampliamente por la prensa y la lectura radiofónica sería filmada e incluida en el noticiario cinematográfico soviético Soiuzkinozhurnal, del 30 de agosto. El análisis de Jeremy Hicks de esta primera noticia sobre el Holocausto nos ofrece la pauta que marcaría la adaptabilidad del acontecimiento a las narraciones nacionales:
En su discurso, Mijoels describió a los judíos soviéticos como resistentes, vinculando tal condición a la influencia de la cultura soviética. Pero la insistencia en su identidad judía fue todavía mayor que en su activa resistencia. Este énfasis dual sugiere que su discurso no solo se dirigía al mundo judío internacional, sino también a los judíos soviéticos. De hecho, esta tensión entre estos dos públicos caracterizó las acciones emprendidas por Mijoels y otros durante la guerra, especialmente tras la formación del Comité Judío Antifascista, en febrero de 1942. Una muestra bien temprana de este conflicto la encontramos en el estreno de la filmación de su discurso, cuyo montaje solo hizo un llamamiento a la comunidad judía internacional de oposición y resistencia contra el nazismo y evitó la inquietante apelación a los judíos soviéticos para resistir en tanto que judíos (Hicks, 2012a: 45).
Un proyecto editorial refleja como ningún otro ejemplo las tensiones, la divulgación internacional y el enmudecimiento total en la inmediata posguerra de las víctimas judías en la Unión Soviética. Los intentos del Comité Judío Antifascista (CJA) por destacar la singularidad del exterminio de los judíos, la cierta tolerancia inicial con que fueron vistos y aprovechados desde Moscú y la posterior y brutal negativa a cualquier disensión de la unidad nacional y política promovida por los órganos de propaganda oficiales son los cabos que explican el embrollado proceso de publicación de El libro negro.7
La idea original de dicho libro pertenece a Albert Einstein y al Comité de Escritores Judíos de Estados Unidos, quienes a finales de 1942, alarmados por las noticias que llegaban de la aniquilación nazi de la población judía europea, se dirigieron al CJA con la propuesta de una recopilación de materiales y testimonios de las matanzas realizadas en el territorio soviético invadido por el ejército alemán. La propuesta no tuvo respuesta hasta la gira por Estados Unidos de Solomon Mijoels, presidente del CJA, en el verano de 1943. La aprobación necesitó de la autorización de Moscú, pues el Comité estaba subordinado al Buró Soviético de Información y todas las cuestiones de cierta trascendencia debían ser previamente aprobadas por la Dirección de Propaganda y Agitación del Comité Central del Partido Comunista Panruso.
Desde sus primeros pasos, el destino del proyecto quedaba supeditado a los intereses que la política estalinista ponía en juego en el tablero nacional e internacional. Este acuerdo no implicaba que hubiese una publicación del libro en la URSS, sino simplemente que el CJA fuera autorizado a recopilar los materiales y a colaborar con los editores norteamericanos. Las tareas recayeron en la Comisión Literaria del CJA, dirigida por Ilyá Ehrenburg. Un informe de septiembre de 1944 de Ehrenburg especifica que
el libro contendrá los relatos de los judíos que consiguieron sobrevivir, los testigos de los crímenes, las órdenes emitidas por los alemanes, los diarios