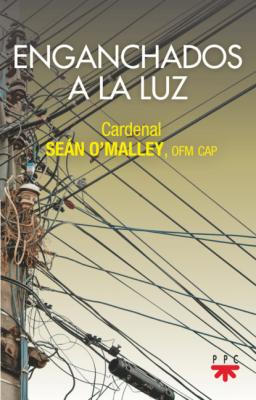ТОП просматриваемых книг сайта:
Enganchados a la luz. Sea´n Patrick O'Malley
Читать онлайн.Название Enganchados a la luz
Год выпуска 0
isbn 9788428837774
Автор произведения Sea´n Patrick O'Malley
Жанр Документальная литература
Серия Fuera de Colección
Издательство Bookwire
A los frailes capuchinos,
los hermanos que Dios me dio.
Presentación
Leer, incluso antes de ser editados, estos textos de mi hermano capuchino, el cardenal Seán O’Malley, fue como hacer un viaje de reconocimiento a diferentes momentos de la vida de la Iglesia: bautismos, confirmaciones, ordenaciones diaconales, sacerdotales, episcopales, profesiones religiosas, entierros, aniversarios... Es difícil imaginar cualquier otra manera tan directa e inmediata de entrar en contacto con tantas y tan diferentes realidades de la vida eclesial.
Las homilías del cardenal O’Malley, como las del papa Francisco en Santa Marta, son verdaderas «homilías», en el sentido original del término, esto es, son conversaciones, reflexiones sobre cosas y acontecimientos, no ideas sobre ideas. Por este motivo, la homilía –especialmente cuando se escucha en vivo, a posteriori– es un género difícil de convertir en libro. El lector es invitado a recrear el clima, a convertirse en oyente más que en lector. Para conseguirlo, el autor viene en nuestra ayuda dejando muchas cosas en el aire, apenas sugeridas, llenando el texto de alusiones que invitan al lector a completar la meditación por sí mismo.
San Agustín –que vivía de sus homilías, que pasó toda su vida haciendo una todos los días y que llenó varios volúmenes con ellas– revela el mecanismo que explica la eficacia de su método:
Todo –escribe– inflama mucho más vivamente el corazón cuando es sugerido a través de símbolos que lo que lo llega a hacer la propia verdad cuando esta nos es presentada sin el misterioso revestimiento de las imágenes [...] A nuestra sensibilidad le cuesta inflamarse mientras permanece ligada a las realidades puramente concretas, pero, si se la orienta con símbolos tomados del mundo corpóreo y es trasladada desde ahí al plano de las realidades espirituales que esos símbolos representan, entonces adquiere gran vivacidad por el simple hecho de ese paso y se inflama más y más, como una antorcha en movimiento (Epístola 55, 11).
Las homilías de O’Malley están salpicadas de pequeñas historias, recuerdos personales, anécdotas, imágenes, que, sin aires de grandeza, cumplen esta ley fundamental de la comunicación.
En la predicación, hasta los conceptos abstractos deben ser revestidos de imágenes, símbolos, metáforas, parábolas, historias vividas, referencias concretas a la vida e intereses de la gente. La palabra debe «hacerse carne» una y otra vez. La experiencia muestra que la mayoría de las veces lo que el oyente recuerda de un sermón no es una idea, sino un ejemplo, una imagen, una historia, y gracias a todo eso es como se recuerda también la idea. Es lo que yo mismo intento hacer en mi predicación. En este punto tenemos los dos un ilustre ejemplo, el del autor del evangelio. Jesús hablaba casi exclusivamente a través de parábolas. Si en su tiempo hubiera existido la televisión, habría sido el predicador televisivo ideal, pues eso es precisamente lo que caracteriza el lenguaje de la tele, su gran ventaja: ¡hace ver y oír las cosas al mismo tiempo! Al hacer todo más leve y agradable, en la charla del cardenal asoma constantemente su vida humorística típicamente irlandesa.
La doctrina y el dogma no están en absoluto ausentes en estos discursos «circunstanciales», pero son propuestos de una manera diferente a como lo hacen los manuales y el mismo Catecismo de la Iglesia católica. Por otra parte, también se ve claramente que el corazón del cardenal tiende más al lado de la moral que al del dogma, que tira más hacia la vida que hacia la doctrina. Todos conocemos su empeño en las campañas a favor de la vida, en todas sus fases y expresiones, que en él se expresa en tonos serenos, sin condenas, con el ánimo del pastor y no del activista social.
No puedo concluir estas pocas líneas de presentación sin mencionar un aspecto de la personalidad del cardenal O’Malley que hace de él un ejemplo y estímulo para nosotros, sus hermanos capuchinos. En las homilías de este libro se transparenta la misma imagen de él que encontramos en su vida diaria, al margen de las ocasiones oficiales derivadas de su cargo: hábito capuchino, sandalias en los pies, una sencilla cruz al pecho y una barba grisácea que ya le supuso la humillación de ser confundido con otro hermano capuchino mucho más viejo, el padre Raniero Cantalamessa. Su discurso sobre la minoridad, en la Asamblea de los capuchinos el 25 de mayo de 2015, dice lo esencial sobre dicha cuestión, y lo dice con la credibilidad de quien consiguió permanecer como «fraile menor» aun con catorce doctorados, cuatro investiduras como caballero y ostentando el más alto cargo eclesiástico de su Orden religiosa.
P. RANIERO CANTALAMESSA
Introducción
Siendo un joven cura, tuve la alegría de ser enviado a la Conferencia de Puebla, en 1979, para hacer de traductor a los obispos norteamericanos que iban a participar: arzobispo don John Quinn, presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, y don Thomas Kelly, OP, secretario general. Era el primer viaje de Juan Pablo II tras ser elegido papa. La multitud que acudió a saludarle ocupaba toda la autopista que une Ciudad de México con Puebla. La gente había dormido, en el sentido literal, en la carretera esperando al Santo Padre. Eso me hizo recordar aquel episodio de los Hechos de los Apóstoles en que san Lucas cuenta que ponían a los enfermos a la orilla del camino para que la sombra de Pedro al menos los tocase. Respecto a mí, fui ciertamente tocado por la sombra de Pedro y por el poder espiritual que emanaba de nuestro nuevo papa.
En ese mismo viaje se puso en contacto conmigo una pareja a quien yo había casado unos años antes en mi parroquia de Washington, que había regresado a México y quería que bendijese su casa. Me llevaron a la periferia de la ciudad, a una enorme extensión de tierra, naturalmente un espacio apropiado para que surgiera allí una manzana entera de construcciones clandestinas. Había tanto barro que apenas podía caminar sin perder las sandalias en esa pasta embarrada.
Había una fila tras otra de barracones y casas muy modestas que había levantado la gente que estaba allí. Mis amigos tenían una de las pocas casas de dos pisos. Su hogar había sido construido con bloques de cemento y madera. El mobiliario era minimalista, pero no de tipo escandinavo. El único equipamiento exótico que poseían era una jaula cuyo residente era un gorrión común, obviamente capturado en un safari local.
Lo que más me impresionó de aquel lugar fue la ingenuidad de los habitantes para electrificar sus viviendas. Habían enganchado una enorme maraña de hilos y cables a las líneas de red eléctrica más cercana, de manera que robaban la electricidad suficiente para encender dos lámparas en cada casa. La luz transformaba esas chozas en hogares y las familias se reunían alrededor de la luz.
Toda la escena se convirtió en una metáfora para mí. Al principio pensé en Prometeo, el titán que robó el fuego y se lo dio a la humanidad. Sin esa llama robada, el mundo estaría en las tinieblas. Me evocó también la llama pascual que representa la luz de Cristo. En la Iglesia primitiva, la hoguera de la Vigilia pascual era encendida con un cristal para mostrar que el fuego venía del cielo.
La búsqueda de la luz surge espontáneamente en nuestro corazón. No podemos vivir sin ella. La luz de Cristo nos permite encontrar significado, descubrir nuestra propia identidad y abrazar la misión que él nos dio.
Las reflexiones de este libro son modestos intentos de un pastor por ayudar a las personas a robar un poco de luz del cielo, conectándose al mensaje de Jesús en el Evangelio, a la sabiduría del magisterio de nuestra Iglesia y a las percepciones de un simple fraile que, improvisando y por el método del acierto-error, busca penetrar en una luz y una sabiduría que no son suyas, sino don gratuito de un Dios lleno de amor.
1
Resoluciones de Año nuevo diciendo «¡sí!» a Dios
Hay muchos años nuevos, muchos calendarios: el Año nuevo chino, el Año nuevo judío... Los romanos contaban el tiempo ab Urbe condita (desde la fundación de Roma). Nosotros, cristianos, contamos el tiempo desde el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso celebramos A. D. (Anno Domini), el Año del Señor.
La Iglesia celebra el Año nuevo acompañando a los pastores a Belén para felicitar a una mujer que acaba de ser madre, María,